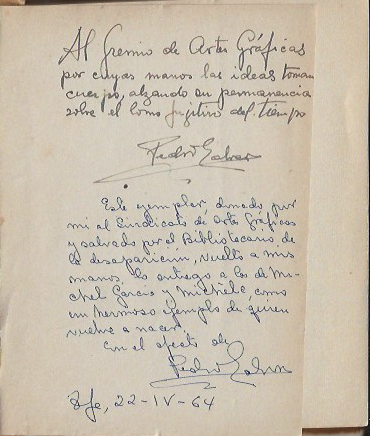Desafía el conde don Fadrique de Trastámara a Juan
Alvarez Osorio
(1413-1414)
Una miscelánea, entendida como la reunión más
o menos arbitraria de textos dispares, puede contemplarse desde dos enfoques
aparentemente incompatibles entre sí, aunque sea tan legítimo uno como otro. En
la Introducción a un trabajo crítico sobre el MS Res 27 de la BN de Madrid,
procuré defender el menos evidente de esos enfoques, el que consiste en
descubrir una posible coherencia en el contenido del volumen. Sigo considerándolo como muy valioso. Sin
embargo, sería improcedente y, hasta cierto punto, absurdo, renunciar a
analizar por separado los textos recogidos, más aún cuando no ofrecen una
relación precisa de contenido con lo demás de la colección, sino meramente
genérica, cronológica o cualquiera otra similitud formal.
El segundo documento contenido en el códice
Res 27 reproduce unas cartas de batallas intercambiadas en 1413 y 1414 por dos
altos personajes de la corte de Juan II, el conde Fadrique de Trastámara y Juan
Alvarez de Osorio. No se trata de un acontecimiento sobresaliente de la
historia de ese reino; tiene que ver más con la “pequeña historia” que con la
“grande”. No por eso deja de tener interés, en la medida en que la posición
social de los protagonistas y el contexto político que se percibe a través de
las circunstancias referidas revelan algunos aspectos de la existencia de la
alta nobleza castellana de aquel tiempo, así como, de manera más sorprendente,
de la administración del estado, en este caso el de la Corona de Aragón, que
las crónicas oficiales suelen ignorar.
Esas cartas forman una serie destinada a
restituir la cronología del debate mantenido por los dos protagonistas, por
medio de una estricta alternancia entre sus respectivos escritos: a una carta
del conde Fadrique responde otra de Juan Alvarez Osorio. Este esquema resulta
en parte ficticio porque la realidad de los intercambios fue bastante más
aleatoria. Algunos obstáculos afectaron la transmisión de los documentos; entre
carta y carta corrieron períodos de tiempo variables, lo que obliga a
contextualizar el contenido de las epístolas, operación que se complica cuando
los hechos evocados remiten a un elemento de una carta anterior que no ha sido
reproducida; en la serie faltan al menos dos cartas de Juan Alvarez. Por fin,
si las misivas que emanan de Osorio están fechadas, no así las del conde de
Trastámara, señal de que estas fueron transcritas a partir del original
conservado en el archivo de la casa y no, como las de Juan Alvarez, a partir del
ejemplar recibido. De todo esto, así como de la transcripción de los documentos
finales redactados en la corte de Aragón, en cuyos actos no estuvo presente
Juan Alvarez, se deduce que el documento proviene de la casa de Trastámara y
debe interpretarse como tal.
Mi comentario apenas se detiene en los tópicos
habituales en esa clase de escritos, para cuyo análisis remito al artículo
apuntado en la bibliografía (“Chevalerie et poétique en Castille”). Su objeto
principal es llamar la atención sobre los protagonistas, el contexto del desafío,
las circunstancias que han influido en su desarrollo, también sobre las
mentalidades y prácticas tanto en la corte castellana como en la aragonesa, en
un momento excepcional en que los dos reinos se compenetran con facilidad, por lo
menos desde un punto de vista castellano, que es el que se expresa aquí. No
descuidar ninguno de los temas que suscita la controversia mantenida por el
conde de Trastámara y Juan Alvarez Osorio permite, a la luz de los capítulos
que la Crónica de Juan II dedica
a esos meses en la corte aragonesa, añadir una dimensión insospechada a un
evento inicialmente privado y, por consiguiente, de alcance limitado.
Criterios de la edición
Reproduzco los distintos textos, separándolos
materialmente y optando por una presentación pensada para resaltar la articulación
los argumentos y facilitar su lectura. Añado luego un comentario que no tiene
más ambición que aclarar, para cada texto, las referencias y alusiones a
circunstancias históricas no siempre fácilmente identificables. Aprovecho para
señalar la información inédita que ofrece en dos ocasiones la Crónica de Juan II en su versión original,
y que no recogieron las ediciones posteriores de esa obra.
La copia es de una sola mano, de principios
del siglo XV. Señalo en nota algunos errores del copista. Enmiendo los errores
evidentes entre corchetes [ ]: letra borrada, letras olvidadas, confusión de
letras, ausencia de la marca del plural, etc. Reproduzco la grafía del códice,
con las siguientes excepciones: iniciales de los nombres propios en mayúscula;
desarrollo en cursiva de las abreviaturas; separación de los grupos de palabras
según el uso actual, con la excepción del adverbio en -mente cuyo sufijo conservo
exento. Los subtítulos entre corchetes son míos.
Bibliografía
Ferro,
Donatello, Le Parti inedite della Crónica de Juan II di Álvar García
de Santa María, Edizione critica, introduzione e note a cura di […],
Venezia, Consiglio Nazionle delle Ricerche, 1972.
“Chevalerie et
politique en Castille. histoire d’un défi et de son arrière-plan politique
(1413-1414)”. La Chevalerie en Castille à la fin du Moyen Âge. Aspects
sociaux, idéologiques et imaginaires. (Georges Martin, coord.). Paris: ed. Ellipses, 2001, p. 81-99.
“El
delicado manejo de misceláneas: Ms Res. 27 de la BNM”. The Iberian Book and its Readers. Essays for Ian Michael, Ed. by Nigel Griffin, Clive Griffin and Eric Southworth, in
Bulletin of Spanish Studies, Volume LXXXI, Numbers 7-8, (November-December
2004), p. 913-926.
González
Sánchez, Gonzalo, La Corona de Castilla: vida política
(1406-1420), acontecimientos, tendencias y estructuras. Memoria para optar al
grado de doctor, Madrid 2010. Versión digitalizada.
Crónica del rey Juan II de Castilla: minoría y primeros años de reinado
(1406-1420), edición y estudio de Michel Garcia,
Salamanca: Ediciones Universitarias, 2019. Col. Textos
recuperados, XXXIV, 2 vols. (págs. 1-500 y 501-976).
_______________________________
TEXTO DE LAS CARTAS
desafia el conde don Fadrique a Juan Alvarez
Osorio
[Conde don Fadrique. Carta I]
[4rb]
Iohan Aluarez,
Yo el conde don Fadrique vos fago saber
que a mi es dicho e fecho entender que vos, en el palaçio de mi señor el rrey e
de la rreyna mi señora [fol. 4rb] e eso mismo en vuestra posada e en
palaçio adonde uos açertades, decides que yo feziera en Valladolid, ante
que dende partiese, pleito e omenaje a mi señor el rrey en presençia
de la rreyna mi señora e por ante los del su Consejo de non pasar el puerto de
la Faua nin entrar en mi tierra e condado aca en Gallizia, e que dezides que,
quando yo non guardaua verdat nin tenia lo que prometia al
rrey a quien lo auia de tener, e avn me dizen que asi lo enbiastes aca escreuir [a] algunos de vuestros
escuderos.
De lo qual me fago mucho marauillado por lo vos querer dezyr asi,
sabiendo que non es verdat e porque [a]l tal como uos o otro bueno
qualquier pertenesçe dezyr las cosas que entendiere fazer verdat
e non el contrario.
E porque
me lo enbiaron asi escreuir de alla de la corte por çiertas
presonas que me enbiaron dezir que uos lo oyeron e porque aca son
uenidos algunos de los otros que dezian que vos lo oyeron e que lo oyeron dezyr
a otros algunos que lo oyeran a uos,
por [ende]
acorde de vos escreuyr sobre ello e de uos lo enviar preguntar porque so çierto
que, si lo dexistes, que uos sodes tal que lo non negaredes en ninguna
manera.
¶Por e[nde si]
uos [fol. 4va] lo dexistes o dezides o uos entendes en ello afirmar, enbiadmelo
dezyr e yo uos dire el contrario: que nunca Dios quiera que yo feziese
pleito e omenaje ni no otra seguridat alguna al rrey mi señor nin a mi
señora la rreyna que yo fuese tenido a guardar que nunca lo yo quebrantase en
alguna manera; que todo lo que paso entre la rreyna mi señora e entre mi çerca
desto fue delante el obispo de Palençia e el obispo de Segouia e el dotor Pero
Gonçalez e fue sabidor dello el prior de San Benito, los quales son bastantes
para dar fe e çerteficar lo que asi paso e de otra qualquier cosa, aunque fuese
la mayor que en el tienpo de agora pudiese ser en el mundo fecha, los quales
saben bien que y toue cunplida mente todo lo que prometi.
¶Otrosi, despues me es dicho que uos trabajades, asi
por uos como por otros mandando, que lo digan que fablan de mi
algunas cosas asi en el palaçio del dicho señor rrey como delante la dicha
señora rreyna o en otras partes, deziendo algunas dysfamaçiones que ni vos nin
aquellos que lo dizen non las podrades averiguar – nin Dios non
quiera [fol. 4vb] que asi fuese – de las quales yo non fago
mençion, como quiera que, si vos uos entendedes aprouechar de las dezyr,
escrebidmelo e vos auredes la rrepuesta qual cunple sobre ello. E
rruegouos que en este caso non querades fablar de oydas que, si de oydas
ouieredes de fablar, bien sabedes que yo e todos los del rreyno abriemos que
fablar de uos.
¶Otrosi, me dizen que vos primera mente auedes dicho
que yo mande çercar la vuestra casa de Cançer; que Diego
Aluarez e Alfon Tuerto e Gomez Nuñez e Gomez Garcia e otros algunos que
uenieron con ellos e estouieron conmigo en el Vierso e se tornaron mios;
e que por mi mandado vos çercaron la dicha casa e que vos quexastes dello a los
del Consejo del dicho señor rrey e en otras partes, deziendo que yo non uos
guardaua el seguro puesto entre my e uos por el dicho señor rrey, e que estos
omes uenieron e ueuieran conmigo e que por esta cabtela les echara de my; e
dizenme que esta rrelaçion fezistes de mi e fazedes a la dicha señora rreyna en plaça;
por lo qual vos digo que, si asi vos lo dexistes o dezides o vos
entendedes en ello afirmar que yo uos entiendo dezir dello el [fol. 5ra]
contrario e rruegovos que destas cosas ay vuestra rrepuesta firmada de
vuestro nonbre e sellada de vuestro sello, asi como esta va, porque de
todo vos entiendo dezir el contrallo e delibrarlo del mi cuerpo al vuestro
e de non uos poner otro escusador, non enbargante que uos sabedes bien que ello
non es hegualdat por tantas rrazones quantas a uos se pueden entender e
a todos los otros del rregno que esta carta vieren.
¶Otrosi, porque en mi casa ay otros tan grandes e tan
buenos e de tan grandes linajes como uos que son bastantes para uos
dezyr e rresponder en este fecho e en otro qualquier que fuere, e de lo que se
vos entendiere de fazer en ello aya luego vuestra rrespuesta
çerteficandome si dexistes las tales cosas o non o si uos entendedes en ellas
afirmar como dicho es.
[Juan Alvarez Osorio. Carta I]
[C]onde don Fadrique,
Yo Iohan Aluarez Osorio vos fago saber
que vi vn treslado de vna carta que dizen que me enbiastes el original,
– la qual non pude aver como quiera que fize toda mi deligençia
para la auer e el dicho treslado me fue enviado de alla [fol. 5rb] de vuestra
casa -, por la qual paresçe, segunt el dicho treslado:
que me enviastes
dezir e fecho entender que yo, en el palaçio de mi señor el rrey e de la rreyna
mi señora e eso mismo en mi posada e en la plaça donde me açertaua, dezia que
uos que fezierades en Valladolid ante que dende partiesedes pleito
e omenaje al dicho señor rrey, en presençia de la dicha señora rreyna e por
ante los del su Consejo, de non pasar el puerto de la Faua nin entrar en vuestra
tierra e condado alla en Gallizia, e que dezia que, quando uos, non guardauades
verdat e non teniades lo que prometiades al rrey a quien lo
deuiades tener;
e avn, que uos auian dicho que asi lo enbiara escreuir alla [a] algunos de mis escuderos de lo qual vos fazedes mucho
marauillado por lo yo querer dezir asi sabiendo que non es verdat e
porque atal como yo o a otro bueno pertenesçe dezir las cosas que entendiese
fazer verdat e non el contrario;
e porque vos enbiaron escreuyr de aca de la corte por çiertas presonas
que vos lo enviaron dezyr que me lo oyeron e porque alla son algunos de los
otros que dezian que me lo oyeran e que lo oyeron de [mi] algunos [fol. 5va] de los otros que me lo
oyeran a mi,
por ende que acordastes de me escreuir sobre ello e me lo enviar
preguntar por que sodes çierto que so atal que si lo dixe que lo non negare en
ninguna manera;
¶por ende que, si lo dixe o lo digo o me entiendo afirmar en ello que
uos lo enbie dezyr e que me diredes el contrario, que nunca Dios quiera que uos
feziestes pleito e omenaje nin otra seguridat alguna al dicho
señor rrey nin a la dicha señora rreyna que vos fuesedes tenudo a guardar,
que nunca lo quebrantasedes en ninguna manera e que todo lo que paso
entre la dicha señora rreyna e uos que fue delante el obispo de Palençia
e del obispo de Segouia e del dotor Per Yñes e fue dello sabidor el
prior de San Benito, los quales son bastantes para dar fe e çerteficar lo que
asi paso e de otra qualquier cosa avn que fuese la mayor que en
el tienpo de agora fuese en el mundo fecha, los quales dezides que saben
bien que vos touistes lo que prometistes.
¶A lo qual
vos rrespondo que, si uos dezides o firmades que yo dixe las tales palabras en
la manera e forma suso dicha, que me la enbiedes dezir por carta
firmada de vuestro nonbre e sellada con vuestro sello, e entonçe
yo vos entiendo rresponder segunt que deu[o a]
guarda de mi onrra e [fol. 5vb] estado.
¶Otrosi, a lo que me enbiastes dezyr que
uos era dicho que yo que me trabajaua asi por mi como por otros a quien mandaua
que le dexiesen que fablase de vos algunas cosas, asi en el palaçio del dicho
señor rrey como de la dicha señora rreyna e en otras partes, deziendo algunas
disfamaçiones que yo nin aquellos que las dizen non las podriamos
averiguar – nin Dios lo quiera que asi fuese – de las quales
dezides que non fazedes mençion, como quier que sy yo me entiendo aprouechar de
las dezyr que vos las escriua que yo avre la rrepuesta qual cunple sobre
ello e que me rrogades que en este caso que non quiera fablar de oydas
que si de oydas ouiesedes a fablar que bien sabia yo que todos los del rreyno
auredes que fablar de mi,
¶a esto uos
rrespondo que fablastes escuro e de tal manera que non podedes auer
çierta rrespuesta, pero enbiadme uos dezyr que son las disfamaçiones que
yo e otros e por mi mandado de vos ayamos dicho e yo vos rrespondere segund de
suso dicho es.
¶E açerca de lo que dezides que podriades
dezyr de mi, vos e todos los del rregno, por çierto yo nin aquellos
donde yo uengo nin deximos nin [fol. 6ra] nin fezimos cosa
por que nos pudiese uenir mengua nin desonrra, por que pudiesemos con verdat
ser, rrespondiendo en la manera que vos dezides, que, si uos dezides que
yo aya fecho o cometido alguna cosa que uerguença o mengua mia sea, enbiadmelo
dezyr o declarar çerteficando me dello en la manera suso dicha, que yo vos
rrespondere a ello como deua en tal caso como cunpla a mi onrra.
¶Otrosi, a lo que me enbiastes dezyr que
vos dexieron agora nueua mente que auia dicho e dezia que uos mandarades çercar
la mi casa de Cançer, que Diego Aluarez e Alfon Corto e Gomez Moñiz e Gomez Garcia
e otros algunos que uenieran con ellos estouieran conuusco en el Vierso e se
tornaron vuestros, e que por vuestro mandado çercaran la dicha
casa, e que me quexe dello a los del Consejo del dicho señor rrey e en otras partes,
deziendo que vos non me guardauades el seguro puesto entre vos e
mi por el dicho señor rrey; e que estos omes beuieron e beuian conuusco e que,
por esta cabtela e fabla, los echarades de vos; e que uos dexieran que esta
rrelaçion auia fecho e fazia a la dicha señora rreyna en publica plaça, por lo
qual me dezides que, [fol. 6rb] si asi lo dixe o digo e me entiendo en ello
afirmar, que uos me entendedes dezyr dello lo contrallo;
e que me
rrogades que destas cosas ayades mi rrespuesta firmada de mi nonbre e sellada
con mi sello asi como la vuestra carta uenia, porque de todo me entendedes
dezyr lo contrario e delibrar lo del vuestro cuerpo al mio e non me poner otro
escusador, non enbargante que yo se bien que ello non es egualdat por
tantas rrazones quantas a mi se pueden entender e a todos los otros del rregno
que la dicha vieren.
(5)¶Otrosi, porque en vuestra casa
ay otros tan grandes e tan buenos e de tan grandes linajes que
son bastantes para me dezir e rresponder en este fecho,
¶a esto uos
rrespondo que es verdat que yo que me quexe de vos ante la merçed de la
dicha señora rreyna e ante los del Consejo del dicho señor rrey e suyos de
muchos agrauios e sinrrazones que yo e los mios auemos rreçebidos de vos
e de los vuestros, señalada mente en la toma e derribamiento que fue
fecha de la dicha mi casa de Cançer, en lo qual yo fize verdadera
rrelaçion de lo que por mi fue dicho e quexado, como que tengan que en vuestra
casa aya asaz de buenos pero, considerando quien
yo so e el linaje donde vengo [fol. 6va] asi de padre como de madre e de
mis auuelos de amas las dychas partes como fueron fechos, yo tan bueno e
tan bastante so como vos para dezyr e rresponder a uos en esto e en otro
qualquier caso e, si sobre ello alguna rrequesta queredes tomar segund que me
enbiastes dezyr, enbiadme dello çerteficar que yo vos rrespondere luego en tal
manera que non se tarde el mensajero por la rrespuessta.
Fecho en la çiubdat de Toro tres dias de octubre Iohan Aluarez.
[Conde don Fadrique.
Carta II]
Iohan Aluarez Osorio,
Yo el conde don Fadrique vos fago saber que vi la
carta que me enbiastes la qual era firmada de vuestro nonbre e sellada
con vuestro sello en las espaldas della, por la qual paresce que me enbiastes
dezyr que vierades vn treslado de vna mi carta que uos dexieron que yo
uos enbiaua e que el original della non lo pudistes auer aun que feçistes toda
vuestra deligençia por la auer, el qual dicho traslado que vos fuera
enbiado de aca de mi casa.
¶Es verdat que yo uos enbiaua la dicha carta e que a
uos la mandaua dar e las rrazones della [fol. 6vb] a uos yuan e en uos
non la auer a mi peso dello, que bien sabedes que el escudero mio que la leuaua
fue preso por mandado de mi señora la rreyna e por los allcalldes del
rrey e suyos e fue leuado ante la dicha señora rreyna e en su presençia le fue
tomada la dicha carta e avn todas las otras que leuaua, e por esto se
escuso de uos la dar e de no la auer vos.
E a lo que
dezides que vos fue enbiado el treslado de aca de mi casa esto agradezco mucho
al que uos lo enbio por que por uos auer el dicho traslado oue yo de auer vuestra
rrepuesta, que yo soy çierto que los de mi casa son tales e tan buenos
que, si entendieran que a mi non plazia que la dicha mi carta fuera
mostrada e publicada que non vos enbiaran el traslado della e guardaran
lo que ellos entendieran que a mi cunplia guardar como las sus vidas mesmas;
mas, porque ellos sabian e saben el grand deseo que yo sienpre oue e he de
llegar con uos a lo que en que oy – gracias aya Dios – somos por lo que
adelante vos oyredes e ueredes por la obra, e so çierto que ouo buen
auisamiento e buena entençion de me conplazer el que uos enbio el dicho
traslado e las mesmas palabras de la carta que vos enbiaua
¶Segund las palabras de lo que vos me escreuistes, pareçen
ser todas vnas e yo, en estas palabras que dezides por vuestra carta
[fol. 7ra] que se contienen en el treslado que yo vos enbie, yo en esas mesmas
me afirmo.
E quanto atañe a lo primero que rrespondedes en que dezides asi
que, si yo digo o me afirmo que si uos dexistes las tales palabras en la
manera suso dichas e por la forma que uos las enbie dezyr por carta
firmada de mi nonbre e sellada con mi sello estonçe, que uos me entendedes
rresponder segunt deuades e a uos cunpla e a guarda de vuestra honrra e estado,
¶a esto vos
rrespondo que yo non he mas que dezyr, que yo enbiaua uos lo preguntar segund
en mi carta se contiene; e pues uos non uos afirmades que lo dexistes,
la pena dello es que los que uos lo oyeron, si uos lo dexistes asi como a mi
fue dicho e vos lo enbie dezyr, que otro dia non uos crean al que en
semejante digades que, en quanto atañe a mi carta que uos enbie vuestra
rrespuesta a lo primero
¶A la segunda rrepuesta de vuestra carta que dezides que yo
fable tan escuro e de tal manera que non puedo auer çierta rrepuesta pero
que, enbiando vos a dezyr yo que son las diffamaçiones que uos e otros por vuestro
mandado de mi ouistes dicho, vos me rresponde[re]des segunt de
suso es dicho,
¶a esto uos
rrespondo que a mi es escusado rrepetyr lo que vos e otros dezidores,
non deziendo verdat de mi quieren dezyr, mas, si uos
dexistes de mi algo que [fol. 7rb] a bueno non pertenesca de dezyr, la pena de
suso dicha abasta auos o a otro qualquier que dezidor fuere.
¶A lo terçero en que dezides que, çerca de lo que yo dixe que
pudiera dezir de uos yo e todos los del rrey, e que por çierto vos nin
aquellos donde vos uenides que nunca pensastes nin feçistes nin dexistes cosa
alguna por que vos pudiese uenir mengua ni desonrra por que pudiesedes
con verdat ser rreprehendidos en la manera que yo digo;
e que si yo
digo que uos ayades fecho nin cometido alguna cosa que verguença
o mengua vuestra sea, que vos lo enbie dezyr e declarar çerteficando
uos dello en la manera suso dicha e que uos me rresponderes a ello como
deuedes en tal caso como cunple a vuestra onrra,
¶a esto vos
rrespondo que yo de vuestro linage non quiero agora de
presente cosa alguna dezir saluo que todos fueron e son buenos, por
quanto sabedes bien uos que todo[s]
los de vuestro linaje fueron fechura e criança de los donde yo uengo, e
uos e otros de vuestro linaje tan buenos como vos rresçebistes del conde
mi padre e mi señor – que aya santo parayso – e de mi mucho bien e
merçed e mucha ayuda.
¶A lo que atañe a vos de lo que dezides que nunca dexistes nin
pensastes nin fezistes cosa por que vos pudiese uenir mengua nin uerguença
por que podiesedes con verdat ser rrehprendido e que [fol. 7va]
yo vos enbie dezir por mi carta, yo me afirmo en ello e por que non lo
declaro agora de presente mas, con la ayuda de Dios, yo entiendo desde agora
adresçar e apresurar mi partida de aqui para la corte del rrey mi señor,
segund pertenesçe a mi estado e a onrra e seguridat de mi presona e seyendo
obediente como deuo al dicho señor rrey en las sus leys e ordenamientos e,
podiendo auer la dicha segurança, entiendo fablar con la su merçed para
auer la liçençia que en el caso que yo a la su merçed dije se rrequiere e
estonçe, ella auida, yo uos dire aquellas cosas que al su seruiçio rreal
pertenesçen saber en que uos sodes culpado e dezir el caso sobre
que vos entiendo rreptar, auiendo la dicha liçençia;
e vos
entiendo dezir delante el dicho señor rrey o delante el juez o juezes ante
quien ouiere de ser e de se fazer la batalla e en aquel dia el contrario de lo
que vos aqui dezides e uos dezyr tal nonbre que sea culpa de vuestro
linage de los que [so]n
fechos fasta el yerro que entiendo declarar en la forma e manera suso dicha por
lo qual uos sodes meresçedor de auer el tal nonbre e quando fuere rrespondido verna,
con la ayuda de Dios, la deliberaçion de la verdat.
E por quanto
yo agora non podria declarar mas en estas cosas, por ende non abro mas la
rrazon, pero si a uos tan luengo paresçiere el tienpo de la mi
llegada a la corte de mi señor el rrey, como quier que yo la apresuro [fol.
7vb] e la apresurare lo mas que yo pudiere, segund que pertenesçe a mi
estado e onrra e guarda e segurança de mi persona, segunt la priuança
que vos agora auedes en la casa del rrey mi señor, trabajad por ganar liçençia
que, non enbargante las leys e ordenamientos so las quales yo
biuo para dezyr e declar[ar]
las cosas suso dichas, desde agora e desde aqui onde yo soy o donde fuere e aya
la liçençia para que asi uenga a efecto todo ello, como sy por la via que estan
ordenados se declarase e dexiese; e esta liçençia ganada, sere yo libre para
fablar e uos dire las dichas cosas por la orden que deua e a mi estado
pertenesçe, non enbargante que de mi a uos non sea ygualdat, segund que
en la otra mi carta primera se contiene, por tal manera que las
dichas cosas por mi asi declaradas por vos sea rrespondido a vos venga la verguença
que el tal fecho meresçe.
E con la
ayuda de Dios e de la bienauenturada Uirgen Santa Maria su madre, mi
abogada, yo entiendo defender por mi cuerpo e fazer verdat lo que
dexiere por mi lengua e lo que escreuiere por mi escritura que faga fe.
E por yo al
presente en esta rrazon fablo escuro, segund que dezides por vuestra
carta, uos lo deuedes sofryr en buena paçiençia fasta en aquel tienpo
que para estonçe, plaziendo a Dios, vos oyredes e ueredes e sabredes
tanto con que vos pesara [fol. 8ra] e non vos podedes escusar de ganar
la dicha liçençia ca, como uos ganades otras cartas en vuestra onrra e
ayuda e prouecho que son mucho en vuestro fauor por la priuança que
tenedes, segunt dicho es, asi deuedes de trabajar por auer esto, que si en ello
trabajades çierto es que la auredes muy de ligero, segund la dicha
priuança e el lugar e la manera que al presente tenedes en la casa de mi
señor el rrey;
e demas
desto aqui contenido, a lo que se contiene en la dicha vuestra carta
uos rrespondo lo de yuso escrito.
¶Otrosi al quarto e al quinto en que dezides que uos
quexastes de mi delante mi señora la rreyna e ante los del Consejo del dicho
señor rrey e suyos, de mi e de los mios, de lo qual dezides que fezistes verdadera
rrelaçion de lo que dezides que por uos fue dicho e quexado;
e dezides
mas que, como quier que tenedes que en mi casa aya asaz de buenos pero
que, considerando quien vos sodes e el linaje donde uos uenides que vos
soes (sic) tan bueno e tan bastante para me dezyr e me rresponder como yo asi
en esto como en otra qualquier cosa;
e que, si
sobre esto alguna rrequesta quiero tomar, que uos enbie çerteficar e que uos me
rresponderedes luego a ello como non se detenga el mensajero.
¶A todo esto
uos digo e rrespondo, e asi me paresçe que yo puedo mas con rrazon dezyr que
vuestra rrepuesta fue mas cabtelosa e mas oscura que non la mia, que
[fol. 8rb] demandades que las vuestras palabras que se afirmen por mi
que las non oy de uos saluo por rrelaçion de otros, e uso, si las dexistes o
non, non lo afirmades,
e afirmando
uos que auedes dicho o dexieredes las dichas cosas o que yo feziese lo que yo
uos he escrito por la dicha mi carta que me dexieron que uos auiades
dicho e uos afirmades en lo suso dicho.
Yo, con la ayuda de Dios, uos entiendo dezir e dire, quando e en
la forma e manera que deuiere, que uos mentides como malo e falso e perjuro
e fementido que, teniendo de mi merçed e tierra e tenençia e lugares e vasallos
mas falsastes e quebrantastes el pleito e omenaje e juramento que me fezistes,
fiando yo de uos como de cosa mia, e que dexistes palabras non catando
nin temiendo a Dios, con grand desconosçemiento non conosçiendo a uos mesmo nin
a quien sodes e quanto bien e merçed rreçebistes vos e los de vuestro linage de
mi e de los donde yo uengo con tan grant soberuia e desconoçemiento,
e espero en
Dios e en la bienauenturada su madre que, al dicho tienpo, se podra dezir que
las tales palabras asi dichas an a ser ataud de vuestro cuerpo e acortamiento
de vuestros dias e publicaçion de vuestras malas obras.
E por todo esto uos rrespondo e satisfago la rrazon que se
contiene en fin de vuestra carta, que dezides de la rrequesta si
la queria tomar con vos e, por quanto me dixo Iohan de Vascones que, quando
le vos dierades la dicha carta vuestra para mi, que vos
que le dexierades delante [fol. 8va] muchos caualleros e
[escud]eros
que aquella carta que yo uos auia enbiado que era cabtolosa, mas
que yo feziese vna cosa que buscase manera como de my a uos lo
pudiesemos librar, deziendo que vos lo auiades a uoluntad mas que non yo,
e que uos
plazia de lo fazer conmigo en el rregno o fuera del rreyno donde yo mas
quisiese, e otras muchas rrazones çerca desto,
a esto uos
rrespondo que, si non fuese por obedesçer a mi señor el rrey e a las sus leyes
e ordenamientos que lo teniades luego en la mano e muy presto mas, segunt he
dicho, vos ganad la dicha liçençia e luego ueredes la buena uoluntad que yo contra
ello tengo e como, con la ayuda de Dios, lo porne por obra;
e donde non
querades ganar la dicha liçençia e vos parezca luenga mi yda a la corte de mi
señor el rrey por uos mas satisfazer, si a uos plaze, que sea fuera deste
rreyno, si uos a la batalla queredes uenir, yo nonbro e tomo por juez al muy
poderoso prinçipe rrey, mi señor el rrey de Aragon, por
quanto es tutor e rregidor del dicho señor rrey nuestro señor e rregidor de los
sus rregnos e le pertenesçe el tal pleito, quanto mas, por ser natural del
dicho rreyno delante quien la batalla se faga.
E el non
queriendo ser juez, que lo sea el señor rrey de Portogual, por quanto es mas comarcano e a debdo con el rrey
nuestro señor.
E delante el
que ouiere a ser juez [fol. 8vb] nos seremos el dia e termino por[el] asig asignado.
E la batalla
sera a pie o a cauallo segund la costunbre del rreyno do fuere o como a el
pluguiere de lo ordenar.
E el fara
juramento sobre su fe rreal e dara dello carta e su certidunbre de nos tener
la plaça segura e dexar llegar la batalla a fin sin auer otro partimiento
alguno.
E desto aya
luego vuestra rrespuesta firmada de vuestro nonbre e sellada de vuestro
sello, segunt que esta mia ua, por que enbiemos luego rrequeryr los
juezes.
E vos
deuedes salyr de la corte e poner uos en tal lugar donde non seades
preso nin detenido fasta tanto que este fecho aya fin, que, para bueno como uos
sodes, non pertenesçen alharacas nin otras maneras algunas, que bien
sabedes vos que enxienplo viejo es en Castilla que dize “eso diga barua que
faga”, que, pues vos tan grand talante auedes de vos matar conmigo como me dixo
el dicho Iohan de Vascones que vos deziades, largamente en el
rregno o fuera del rregno, por quanto fuera deste rreyno yo mas libre mente e
sin pena vos podre dezir las cosas sobre que vos entiendo afirmar la
batalla e uos rresponderme luego si lo queredes asi fazer ante los
dichos juezes segund es dicho;
e yo alli
uos entiendo dezyr las dichas cosas tanto que delante el dicho juez seamos,
pues yo agora non las puedo dezir por obedesçer al dicho señor rrey e a las
dichas sus leys e ordena [fol. 9ra] mientos.
E asi este
negoçio se acertara e se abreuiara si uos atan grand voluntad lo auedes
como lo dexistes al dicho Iohan de Vascones e, si por uos non quedare, ello se
abreuiara mas de lo que pensades e como todos veran fecha
Yo el conde.
[Juan Alvarez Osorio. Carta II]
[C]onde
don Fadrique,
yo Juan Aluarez Osorio vos fago saber que vy la
cartame enbiastes, la qual paresçia
ser firmada de vuestro nonbre e sellada convuestro sello.
E a lo que me enbiastes dezir que non teniades mas que me
declarar, pues que me enbiauades preguntar segunt que en la otra carta
se contenia e que, pues no me afirmaua en que dexiera las dichas palabras, que
la pena dello era que, si lo dixe, que otro dia non me crean al que en
semejante diga,
¶a esto vos rrespondo que, si vos afirmades o afirmaredes en que
yo auia dicho las dichas palabras que yo vos rrespondiera, e rrespondere segunt
que por la dicha carta uos enbie dezir pero que yo uos rresponda
si auia dycho las dichas palabras o non, non auia nin he por que lo fazer, que
paresçia que erades vos mi juez que queriades que vos rrespondiese avlas
preguntas que me faziedes, [fol. 9rb] lo qual uos sabedes bien que lo non
sodes nin auia nin quiero fazer salua si lo dixe o non, e asi non
meresco la pena que vos dezides.
E a lo que dezides que a uos es escusado de rrepetyr lo que yo e
otros dezidores, non deziendo verdat, de vos queremos dezir e, si yo de vos
algo dixe que a bueno non pertenesçia, dezir que la pena de suso dicha me
abastaua,
¶a esto vos rrespondo que, pues uos non queredes mas declarar, que
yo non uos puedo al dezir saluo que, si yo alguna cosa de vos dixe, dezirlo ya
con verdat e en la manera que deuia; e asi la dicha pena deue ser
dada a uos e alos otros que acostunbran a nunca dezir verdat,
segund que es publico por todo el rregno que nunca me pague de vsar de tal
cosa.
E a lo que dezides que de mi linaje non queredes
agora de presente cosa alguna dezyr saluo que todos fueron e son buenos, por
quanto se yo bien que todos los de mi linage fueron fechura e criança de
los del linaje donde uos uenides e que yo e otros del mi linaje tan
buenos como yo rresçebimos del conde vuestro padre e de vos mucho bien e merçed
e mucha ayuda e que, a lo que a mi atañe, que vos afirmauades en lo que me
enbiastes dezir por vuestra carta e que lo non declarades agora
luego de presente e que, quando uenierades a la corte del rrey que,
auida liçen [fol. 9va] çia la que en tal caso rrequiere, que me diredes
aquellas cosas que a seruiçio del dicho señor rrey pertenesçen de
saber en que yo soy culpado,
e diredes el
caso sobre que me entendedes rreptar, auiendo la dicha liçençia, e que en aquel
dia me diredes el contrario de lo que yo aqui digo,
e me diredes
tal nonbre que, sin culpa de mi linaje de los que son fechos fasta el yerro que
entendedes declarar, por el qual yo soy meresçedor de auer el tal nonbre e,
quando fuere rrespondido, verna la deliberaçion de la verdat,
¶a esto vos rrespondo que, en uos dezir
que los del linaje donde yo vengo fueron e son buenos, que en esto dezides
verdat pero que, en quanto dezides que fueron criança e fechura de los del
linaje donde vos uenides, en esto non dezides verdat ca uos sabedes bien que mi
padre non fue criança nin fechura del vuestro e notorio es en este rregno las
obras que el vno rresçebio del otro e si ouo auantaja alguna mi padre del
vuestro e el vuestro del mio en algunas cosas e maneras que entre ellos
rrecresçieron.
¶A lo otro que dezides que me diredes desque aca seades e
ayades la dicha liçençia, bien se yo que con verdat non me podriades vos
nin otro alguno dezir cosa alguna que mengua nin verguença me
fuese pero, si alguna cosa de mi dexieredes [fol. 9vb] segund que
dezides que lo faredes auiendo yo liçençia para ello, yo vos dire que
mentides e uos lo fare conosçer segund que deua e al tal caso se rrequiera.
E a l[o] que
dezides que, si me paresçiere luengo el tienpo de vuestra llegada a la
corte, que me trabaje por ganar liçençia avnque, non enbargante las
leyes e ordenamientos so que vos biuides podedes dezir e declarar las cosas
suso dichas, e que, esta liçençia ganada, seredes libre para fablar e me
diredes las dichas cosas, e que non me puedo escusar de ganar la dicha
liçençia, segund la priuança que tengo e segund que he ganado otras cartas,
que a mi onrra cunple,
¶a esto vos
rrespondo que, gracias aya Dios, yo he asaz lugar en la merçed del rrey
nuestro señor por su merçed del, pero sed bien çierto que, si la
dicha liçençia yo pudiere auer, yo gela ternia en muy grand merçed, allende de
quantas me ha fecho e faze, pero tan breue ha de ser vuestra venida,
segunt vos dezides, vos trabajaredes por vuestra parte e yo por la mia
por auer la dicha liçençia
e, ella
auida, yo vos entiendo de dezir tales cosas e verdaderas que vos non
plazera de las oyr e alli vos sera puesto con verdat el nonbre que vos
dezides que [fol. 10ra] pornedes a mi con mentira e falsedat.
E a lo que dezides que la my rrespuesta fue mas cabtelosa e
obscura que la vuestra, pues que uos demando que las mis palabras que
non oystes que se afirmen por vos e que, si las yo dixe o non que lo non
afirmaua
e que,
afirmandome yo que yo auia dicho o dexiese las dichas cosas que uos entendiades
dezir, que mentia como malo e falso e perjuro e fementido,
que,
teniendo de uos merçed e tierra e tenençia de lugares e de vasallos, uos
falsara e quebrantara el pleito e omenaje que uos auia fecho, fiando vos de mi,
e que dexiera las dichas palabras non catando nin temiendo a Dios,
¶ a esto vos
rrespondo que, desque la dicha liçençia fuere otorgada, yo uos
rrespondere en que el malo e el falso e perjuro e fementido e que non
tiene amor nin temor de Dios nin verdat nin lealtad, segund que es
notorio en el rregno e en los otros rregnos comarcanos, non es otro sinon uso.
e Dios non
quiera que yo ouiese fecho nin cometido cosa alguna de lo que vos dezides e,
auida la dicha liçençia [dire]
que mentides en ello como malo e falso cauallero, e vos lo fare asi conosçer de
mi cuerpo al vuestro e, con la ayuda de Dios, segund la verdat
que yo tengo e terne en la dicha rrazon, uos aueredes mala fin segunt los Cami
[fol. 10rb] nos que auedes comencado e la mala verdat sobre que uos
fundades.
E a lo que dezides que, donde yo non quisiese ganar la
dicha liçençia, que a uos plaze que se delibre este fecho fuera del rregno e
que, si yo a la batalla quiero uenir que tomades e nonbrades por juez a
mi señor el rrey de Aragon e, el non lo queriendo ser, que sea el rrey de
portogal,
¶a esto uos
rrespondo que, plaziendo a mi señor el rrey de Aragon de lo açeptar, que a mi
plaze que el sea juez del dicho negoçio e, donde a su merçed non plega de lo
fazer, auiendo yo seguridat del rrey de Portogal, tal qual cunple e se
rrequiere en tal caso, non quebrantando las leyes e ordenamientos establesçidos
en esta rrazon, a las quales yo e vos somos tenudos e subgetos de los guardar,
yo vos
entiendo dezir e rresponder ante qualquier de los dichos señores rreyes todo lo que
a guarda de mi honrra e
estado conuenga e de lo fazer verdat e de uos lo conbatyr de mi cuerpo
al vuestro,
e por ende
veres que, si yo algo dixe, que fue e so e sere para lo poner por obra si uos
dello quisieredes uenir sin poner luengas nin cabtelas nin rrazones
coloradas como sienpre acostunbrastes de fazer e dezir, teniendo otro en la
voluntad de lo que de fuera demostrades en los tales negoçios [fol. 10va] e en
los otros semejantes.
E desto uos enbio esta mi carta firmada de my nonbre e sellada con
mi sello fecha veynte e seyes (sic) dias de nouienbre
juan Aluarez
[Conde don Fadrique.
Carta III]
Iohan
Aluarez Osorio,
yo el conde don Fadrique uos fago saber que vy vna carta
que me enbiastes e entendy todo lo en ella contenido.
E agora sabed que non uos rrespondo a ella al presente tan larga
mente como entiendo rresponder adelante, Dios queriendo, por quanto
enbie rrequeryr a mi señor el rrey de Aragon para que me diese la liçençia que
en tal caso es nesçesaria e, segunt que en mi carta que sobre ello uos
enbie se contiene e si my señor el Rey de Aragon non quisiere dar la
dicha liçençia, yo la entiendo demandar al rrey de Portogal e rrequeryrle sobre
ello.
E si el non
la quisiere dar, yo entiendo rrequeryr a algunos rreys comarcanos que la
dicha liçençia puedan e quieran dar e quieran tener la plaça segura e
dexar llegar la batalla afin.
¶ Plazera a Dios e a la Virgen Santa Maria
su madre que uos conosçeredes las vilezas e descortesias que por vuestra boca
dexistes e me enbiastes escreuyr con tan grant soberuia e desconosçemiento, non
catando la rrazon nin conosçiendo las merçedes e ayudas que uos e
todos los de vuestro linaje rresçebistes de my e de los [fol. 10vb]
donde yo vengo, asi de la muy noble sangre e linaje rreal donde yo desçendo por
parte de my señor e mi padre, el conde don Pedro, como por parte de mi señora
mi madre, la condesa, que es de los linajes de Castro e de los Ponçes de Leon.
E sobre vuestras feas palabras non entiendo de echar mas
pullas con uos mas çerteficouos que, auida la dicha rrespuesta del dicho señor
rrey de Aragon, que luego parta para la su merçed e, si del non pudiere auer la
dicha liçençia, entiendo rrequeryr al rrey de Portogal o a otro de los sobre
dichos que la dicha liçençia quieran dar; e si estos sobre dichos rreyes
non quisieren dar lugar a lo que en vuestras cartas se contiene e non quesieren
tener
la plaça segura, por vuestras maneras que so çierto que traeredes
e traedes rrogando aquellos por que entendedes que se podra estoruar que Rueguen
o escriuan que non den lugar a ello, pues uos dexistes a Iohan de
Vascones que en el rregno o fuera del rreyno que vos plazia de lo fazer conmigo
en qualquier lugar que fuese seguro a uos e a mi, jurando que lo auedes mas
talant[e]
que non yo.
A mi paresçe que uos non podredes rrefuyr de lo que agora dire e
auedes de fazer asi, pues vos tenedes fortalezas en este rreyno de Gallizia e
yo eso mesmo, uos podedes fiar bien de vn caballero vuestro pariente o
otro qual a uos [fol. 11ra] plazera e yo eso mesmo de otro,
e estos amos
con çierta gente que tengan vno tanta como otro e amos en egual
grado e fagan pleito e omenaje de nos tener la plaça segura e de dexar
llegar la batalla a fin, yo les entregare vna de mis fortalezas quales uos
nonbrades e entendieredes que mas segura uos sea en que entendieredes que mas
segura mente lo podamos fazer, o entregaldes vos vna de las vuestras
fortalezas qual yo nonbrare,
e en
qualquier de las dychas fortalezas en la que uos mas quesieredes, yo me porne
dentro con uos en poder de los dichos caualleros a conplyr todo
lo en las
dichas mis cartas contenido.
E asi se
paresçera la voluntad que uos auedes de abreuiar este fecho que bien çierto so
yo que uos non escreuistes tan largo sinon con entençion de non llegar a ello,
e asi se abreuiara este fecho e ueremos quien ha uoluntad de lo fazer, e asi
ueredes uos si lo aluengo yo o arriedro de lo non fazer e con palabras e
rrazones coloradas, como uos dezides en vuestra carta.
E si yo
desta tierra ouiere de partyr ante que yo aya vuestra rrespuesta desta
carta que uos enbio, partire, plaziendo a Dios para delante qualquiera de los
juezes en mi carta nonbrados, estonçes fazer uos lo he saber el dia que de mi
tierra partiere e al termino que entiendo de ser alla por [fol. 11rb] que vos podades
yr defender vuestro derecho, el qual so çierto que non tenedes, e alli
cunplire con la ayuda de Dios lo que en esta mi carta e en las otras
primeras que sobre esto vos enbie se contiene.
E estonçe
veremos si seredes uos para tener e guardar e cumplyr lo que dezides e
aqui verna bien el enxenplo que uos yo escreuy al que lo cunpliere o
Retraer al que non fuere para lo fazer, segunt que se contiene en la segunda my
carta que vos enbie que dize “eso diga barua que faga”.
fecha // yo
el conde
[Juan Alvarez Osorio. Carta III]
[C]onde don
Fadrique,
yo Juan Aluarez Osorio uos fago saber que vy vna carta
que me enbiastes e a lo que me enbiastes dezyr que al presente non rrespondedes
a la carta que uos enbie tan larga mente como entendedes rresponder adelante,
por quanto dezides que enbiastes rrequeryr a mi señor el rrey de Aragon para
que vos diese la liçençia quen tal caso era nesçesaria e que, si el dicho señor
rrey non quisiere dar la dicha liçençia, que la entendedes demandar al rrey de
Portogal e, donde el non la quisiere dar, que entendedes rrequeryr a algunos de
los rreyes comarcanos para que den la dicha liçençia,
¶ [fol.
11va] a esto vos rrespondo que sabe Dios el plazer que a mi coraçon vernia si
el dicho negoçio estidiese en el estado que uos fingides que querriades que
estidiese, e porque ende ueriades uos si yo auia uoluntad de poner por obra lo
que uos he enbiado dezyr.
¶Por ende, pareçeme que, pues tanta uoluntad auedes que este
negoçio llege a [e]fecto,
segunt que dezides, deuedes trabajar por ello segund que me enbiastes dezyr que
lo fariades e non gastar mas palabras superfluas.
¶E a lo que dezides que, desque seamos llegados a la batalla, que
plazera a Dios que conosçere las vilezas e descortesias que por mi boca dixe e
uos enbie escreuyr con grant soberuya e desconosçemiento, non catando las
merçedes e ayudas que yo e los otros del mi linaje rresçebimos de vos e de los
donde
uos uenides e de la sangre rreal donde uos dezides que deçendedes por
parte del conde, vuestro padre,
¶a esto uos rrespondo, confiando yo en Dios e en la Virgen Santa
Maria su madre e en la verdat e en la mala verdat sobre que vos
fundades e auedes fundado, que vos auredes mala fin e uos fare dezyr el
contrario de todo lo que auedes afirmado, e fare verdat todo lo por my
dicho, en lo qual non ha vileza nin descortesia como uos dezides, ca vos
sodes el que auedes dicho e dezides las vilezas e descortesias e non yo.
E çerca de lo otro que dezides de la [fol. 11vb] sangre rreal
donde uenides e de las ayudas que yo e aquellos donde yo uengo rresçebimos de
vos e de los del vuestro linaje, ya uos ou[e]
rrespondido a esta rrazon en que yo e los de mi linaje
fuemos fechura de los rreyes e non vuestra nin de vuestro linaje e
eso mesmo, si en algunt tienpo ouo algund debate entre mi padre e el conde don
Pedro, vuestro padre, ¿quien leuo la mejoria del otro?
E a lo que dezides de la sangre rreal, çierto es e notorio en este
rreyno que yo e los del linaje donde yo vengo sienpre seruieron leal mente
a la sangre rreal e a los que della desçendieron en la manera que deuian
pero, segund que uos della desçendedes, so yo
bastante para vos dezir e rresponder segund que ya otras vezes uos he enbiado
dezyr.
¶E a lo que dezides que, si los dichos señores rreyes non quisieren
dar la dicha liçençia porque sodes çierto que traere maneras rrogando aquellos
por quien entiendo que se podra destoruar que rrueguen o escriuan que non nos
den lugar a ello, que pues uos e yo tenemos fortalezas en el rregno de Gallizia
que nos fiemos de dos caualleros que nos tengan la plaça segura, esto es
querer dezyr, e porque uos sabedes e sodes çierto que desto non podria
sallyr efecto alguno, queredes fazer demostrança en que auedes grand voluntad
de llegar [fol. 12ra] a la batalla e que por aqui se abreuiarya, lo qual
yo soy bien çierto que lo non tenedes asi en la uoluntad; por ende,
trabajad por auer la dicha liçençia segunt que auedes dicho que fariades e,
ella auida, luego paresçera quien ha uoluntad de abreuiar este fecho e quien
cunplira lo que ha dicho.
fecha a diez e seyes dias de enero ¶Iohan Aluarez
[Conde don Fadrique.
Carta IV]
Iohan Aluarez Osorio
yo el conde don Fadrique vos fago saber que vy la carta que me
enbiastes con Gomez Arias, vuestro clerigo de Castelo de Cangas, la qual
dicha carta me dio a nueue dias del mes de março a ora de terçia,
e el qual me
dixo en presençia de muchos prelados e caualleros e escuderos e otros omes
buenos e por ante escriuano publico que le auiades dado la dicha carta
en Salamanca, domingo en la tarde quatro dias del dicho mes de março e,
segund por la dicha carta paresçia, que fuera fecha a diez e seyes dias
del mes de enero;
la qual
dicha carta se muestra ser rrespuesta de vna carta mia que uos yo
auia enbiado escrita a ocho dias de enero, la qual dicha carta uos non
fue dada tan ayna segund que yo auia [fol. 12rb] mandado por algunos enbargos que
ouo el mensajero que la leuaua al bachiller Gomez Rodriguez con otras cartas
mias para que vos la diese, por quanto el dicho bachiller me auia enbiado la
otra carta vuestra de la qual la dicha mi carta era la
rrespuesta, la qual dicha carta vos ouistes a doze dias del dicho mes de
enero, segund que despues supe e me fizo çierto el mensajero e es
manifiesto.
E asi, segund esto, paresçe que quesiestes adeuinar
rrespondiendo a mi carta antes que la ouiesedes nin viesedes; e fasta
agora yo tenia que auiades maneras de cauallero mas non uos auia por adeuino e
bien creo que esto fue por cabtela, segunt que auedes acostunbrado.
E como quiera que mi entençion e voluntad fue e es, guardando
seruiçio del rrey mi señor, de perseguyr mi derecho segund e en la forma
e manera que deuo, como entiendo que cunple al su seruiçio e guarda de mi onrra
e estado, pero, por obedesçer al mandamiento del rrey mi señor, al qual
segund paresçe por la dicha vuestra carta e segund el dicho de vuestro
mensajero e que paresçera manifiesta mente, como quiera que segund dizen que
fue ganada por vuestro enduzemiento e paresçe mucho en vuestro fauor
auedes pasado cabtelosa mente,
yo de
presente non uos rrespondo [fol. 12va] saluo aquello que buena mente pued[o] rresponder e
dezyr a lo que dezides que contesçio entre el conde mi padre e mi señor,
que Dios de santo parayso, e Aluar Perez, vuestro padre, que sabido es
por todo el rreyno las auantajas que ouo el vno del otro, la qual cosa me
escrevistes por otras dos cartas vuestras, e me pareçe que uos
enfengides sobre ello de grand alabança.
E, si uos
bueno sodes, bien deuierades entender que a ningund bueno no pertenesçen de ser
tales alabanças nin despreçiamientos, quanto mas contra quien non deue, ca yo
contra Aluar Perez non digo saluo que era cauallero bueno, pero çierto
es e notorio que el conde mi padre e mi señor tan noble e tan poderoso era que
Aluar Perez nin otro semejante non seria para se ygualar con el.
E la verdat
del fecho es esta que, por enformaçiones que fueron fechas al muy noble señor
rrey don Enrrique, padre de mi señor el rrey, contra el conde, mi padre e mi
señor, el conde, entendiendo la yra e saña del rrey partiose donde
estaua para su condado e para su tierra; e lo que estonçe conteçio entre el
dicho conde mi padre e mi señor e el dicho [fol. 12vb] Aluar Perez non fue
batalla nin pelea nin cosa que al conde mi señor pudiesen contar
por onta nin por mengua, nin Aluar Perez non lo podria contar por
onrra nin por caualleria mas de quanto podrian contar al menor de los
alguaziles de la corte del rrey mi señor o aqualquier su vallestero de maça o
portero que, por carta e mandado del rrey e con el su poder se entremetiese de
executar su mandamiento contra qualquier grande o poderoso al qual non
era nin es rrazon rregistyr nin contradezir.
E luego
despues que el rrey fue enformado en la verdat de como el conde
mi señor era sin culpa e de como leal mente auia guardado su seruiçio, enbio
por el e fizole muchas merçedes, entre las quales estonçe le fizo merçed
por juro de heredat de las villas de Villafranca e de Ponferrada.
E, si uos
bueno sodes, non deuiades contender con el conde mi padre e my señor que es ya
finado ni contra otro finado alguno, nin dezyr contra el tales despregamientos
nin poner en el la lengua; que escusado auemos yo e uos de poner mas lengua
[fol. 13ra] en los muertos, pues que somos biuos e tenemos asaz sobre que
contender.
E en rrazon de las otras cosas contenidas en la dicha vuestra
carta, yo, como de suso dicho he, por rreuerençia e mandamiento del
dicho rrey mi señor e por obedesçer la dicha su carta segunt que deuo al
presente non curo rresponder a otra cosa.
¶E otrosi,
porque soy çierto que vos plazera segund me dizen, por que veades lo que cunple
fazer a qualquier bueno en tal caso.
E por cunplyr e satisfazer lo que uos yo enbie dezyr en rrazon de
mi partida e camino, sabed que yo parti del mi logar de Rauanal, lunes que paso
que fueron nueue dias deste mes de abril, e esto agora
aqui en Torre de Lobaton bien sano e bien rrezio e bien alegre, gracias
aya Dios, e en buena despusiçion de mi preson[a] e mucho
deseoso de vuestra vista e muy mucho mas de lo que vos pensades.
E oy sabado que es aueynte e vn dias deste mes, plaziendo a Dios,
entiendo ser en Çaratan e dende en delante continuar mi camino, por tal manera
que entiendo ser en todo este mes de mayo primero que viene a doquier
que sea el rrey de Aragon mi señor.
fecha ¶yo el conde
[Juan Alvarez Osorio.
Carta IV (1 de mayo)]
[fol.13rb] [c]onde don Fadrique
yo Iohan Aluarez Osorio vos fago saber que vy la
carta que me enbiastes.
E a lo que dezides que rresçebistes otra mi carta por la
qual paresçia que yo rrespondiera a otra vuestra carta ante que
la ouiese nin viese e que pensauades a que yo que non era
adeuino, que non eran maneras para cauallero e que lo avia fecho cabtelosa
mente,
¶sabed que
yo vos enbie la dicha carta despues que a mi fue dada la vuestra
e, si el contrario paresçe por la dicha carta, seria por error del
escriuano mas porque yo adeuynase ca nunca lo oue acostunbrado.
Quien vso e vsa de las cabtelas bien se sabe por todo el rregno.
E a lo que dezides que la carta del rrey mi señor que fue
dada entre el negoçio mio e vuestro, que fue ganada por mi enduzemiento,
sabed que esto non es verdat nin yo non auia por que lo fazer, ante creo
que si tal carta fue dada que seria ganada por vuestra parte.
E a lo que dezides que lo que fizo Aluar Perez, mi padre e mi
señor, que Dios de santo parayso, contra [fol. 13va] el conde vuestro
padre fue como alguazil e non como cauallero, sabed que el dicho Aluar
Perez lo fizo seruiendo al rrey como cauallero e segund que auia seruido al
dicho señor Rey e alos otros rreyes muchas vezes e leal mente.
E a lo que dezides que yo non deuiera fablar en el conde vuestro
padre que era ya finado, sabed que, si yo oue a fablar en el conde vuestro
padre, que vos fuestes cabsa dello por quanto uos fablastes en Aluar Perez, mi
padre, e en aquellos donde yo uengo que eso mesmo son ya finados; e si algund
error en ello ouo, a uos deue ser contado que fuestes cabsa dello.
E a lo que dezides que el rrey dio al conde vuestro padre
las villas de Ponferrada e Villafranca, sabed que en esto tengo yo poco
que veer ca non se me seguio dello interese alguno.
E a lo que dezides en rrazon de vuestra conbalesçençia,
sabed que yo eso mesmo, gracias aya Dios, so bien sano e bien rrezio e bien
alegre e en buena dispuseçion de mi persona, segund que vos deziades que
estades.
E a lo que dezides en rrazon de vuestra partida e continuaçion de
camino ¶a esto vos Respondo que uos sabredes lo que vos cunple de fazer;
e yo entiendo de fazer en el negoçio e [fol. 13vb] cunplyr todo aquello que a
mi honrra e estado conuenga, obedesçiendo e guardando toda via los
mandamientos del rrey mi señor.
fecha primero dia del mes de mayo
Iohan Aluarez ֐
[Conde don Fadrique. Carta V]
Iohan
Aluarez Osorio
yo el conde
don Fadrique uos fago saber que vy la carta que me enbiastes, la
qual es rrespuesta de otra mi carta que uos yo enbie.
E, entendido todo lo en la dicha vuestra carta
contenido, bien se paresçe que uos buscades e traedes las maneras e
cabtelas para arredrar lo que en breue podria llegar a efecto, e por las obras se demuestran las voluntades e se encortan
los dezires, segund que clara mente paresçe e todos veen.
E a lo que dezides que la carta del rrey mi señor sobre el negoçio
mio e vuestro fue ganada que lo non fue por vuestros
enduzemientos, antes dezides que, si la tal carta fue ganada, que seria por mi
parte,
sabed que
esto non es verdat, segunt mejor saben los señores que la libraron e
otros muchos quien la demando [fol. 14ra] o a cuyo pedimiento se dio en cuyo
fauor paresçe.
Otrosi a lo que dezides que, si ouistes a fablar en el conde mi
padre e mi señor, que yo fuy cabsa dello, por quanto dezides que yo auia
fablado en vuestro padre e en aquellos onde uos e el uenides,
¶a esto uos
rrespondo que, bien vistas mis cartas, non sera fallado que yo de vuestro
padre nin de otros muertos dexiese, saluo aquello que se deuia dezyr de
qualquier bueno, por lo qual esto que dezides non es escuso nin rrazon
derecha de vos escusar para fablar e escreuir lo que escreuistes.
Otrosi a lo que me enbiastes dezir en rrazon de mi partida e
continuaçion de mi camino, que yo sabre lo que me cunple de fazer e vos que entendedes de fazer en el negoçio e cunplir todo
aquello que a vuestra onrra e estado conuenga, sabed que yo asi lo tengo
que lo faredes e, por ende, uos enbie dezir de my yda; e yo eso mesmo,
plaziendo a Dios, entyendo continuar mi camino segund que uos enbie dezir.
E lo que,
despues que sea con el rrey de Aragon mi señor, es esto que trabajare quanto
pudiere por auer la liçençia deuida para dezir publica mente e en plaça
todas las cosas que vos enbie a dezyr, asi las declaradas como las que enbie a
dezir que [fol. 14rb] declararia; pero seguiendo todo my derecho en la
forma e manera que deua.
E donde non
pueda auer la dicha liçençia para asi dezir las dichas cosas en plaça e publica
mente, set bien çierto que yo las entyendo dezyr e denunçiar al dicho señor
rrey secreta mente e a sus orejas e ante aquellos caualleros e presonas a quien
la su merçed plazera que sean presentes.
E estos
seran los mas que yo pudiere con la su merçed acabar que lo oyan
por la tal forma e manera que el sepa lo que se non deue encubryr e le
pertenesçe saber en tal caso.
E para que,
si uos de presente non quesieredes yr, lo que bien tengo que si yredes, que el
dicho señor rrey vos lo enbie fazer saber segund e en el termino que deue; e,
non lo faziendo, yo entiendo fazer aquello que deua e cunpla a seruiçio del
rrey mi señor e a guarda de mi derecho e honrra e estado pertenesçe; e esto vos
enbio dezir por que despues non digades que se dixo secreta mente e en vuestra
absençia, e por que vos vayades a defender, si vedes que vos cunpliere en tal
caso.
¶yo el
conde
[Juan Alvarez Osorio. Carta V]
[fol. 14va]
[c]onde don
Fadrique
yo Juan Aluarez Osorio vos fago saber que vi la carta que
me enbiastes e entendi bien lo en ella contenido,
a lo qual
vos rrespondiera singular mente a todo lo que por ella me enbiastes dezir sinon
por que me auia seydo mostrada antes vna carta de nuestro señor el rrey,
librada de los señores rreyna e rrey de Aragon, sus tutores e rregidores de los
sus rreynos, por la qual el dicho señor rrey me mandaua e mando que non feziese
cosa alguna en prosecuçion deste negoçio por carta nin por
mensajero, segund que mas larga mente en la dicha carta se contiene,
por la qual
yo, por ser obediente al mandamiento del dicho señor rrey, como lo
fueron aquellos donde yo uengo, non vos rrespondo en la forma e manera que uos
quisiera rresponder e segund my voluntad, pero sed çierto que, si algunas
cosas de mi dexieredes que en prejuyzio de mi onrra sean publica o
secreta mente, segund me enbiastes dezir que las deriades, que luego que a mi
notiçia venga, auiendo liçençia para ello, yo entiendo, plaziendo a Dios, yr
alla adonde uos dezides que lo diredes e vos rrespondere a ello todo aquello
que conuenga que a mi onrra sea e guarda,
e desto non
dubdedes
Iohan Aluarez¶
[fol. 14vb]
Iohan
Aluarez Osorio
yo el conde
don Fadrique vos fago saber que vi vna carta que me enbiastes firmada de vuestro
nonbre e sellada con vuestro sello, la qual me fue dada en Çaragoça e paresçia
ser fecha en Salamanca a seyes dias de junio.
E a lo que dezides que vos me rrespondierades singular mente a
todo lo que uos auia enbiado dezir sinon por que uos auia seydo mostrada vna carta
de nuestro señor el rrey, en la qual uos mandaua que non feziesedes cosa
alguna en prosecuçion deste negoçio por carta nin por mensajero,
¶a esto vos
rrespondo que, desde que esta carta uos fue mostrada que bien sabedes
vos que me enbiastes otras dos cartas en las quales non faziades della
mençion, e bien paresçe que non uos acordauades dello porque veyades que
la cosa estaua mas arredrada que non agora, quando me escreuistes e segund
paresce.
E yo asi lo
entiendo que, tanto que este negoçio se abreuiare mas para venir a execuçion
que tanto uos seredes mas obediente e mandado a los tales semejantes
mandamientos que este.
E a lo que dezides que sea çierto que, sy algunas cosas de vos
dexiere que en perjuyzio de vuestra onrra sean public[a] o secreta
mente, segund vos enbiaua a dezyr que las deria, que luego que a vuestra
notiçia ueniesen, auiendo liçençia para ello, que vos me rresponderiades en
manera que vuestra onrra fuese guardada,
¶a esto vos
rrespondo que ya vine ante el rrey de Aragon mi señor, segund vos enbie dezir
que vernya [fol. 15ra] e dixe e fize e rrequeri e cunpli todo aquello que en
las cartas que uos auia enbiado se contiene que delante la su merçed me era
cunplidero de fazer;
e asi de aqui adelante entiendo de fazer, plaziendo a Dios, proseguyendo
al dicho negoçio todo aquello que me conuenga fazer en guarda de
mi derecho.
E esto uos
satisfaze a lo que dexistes que, si dexiese de uos algo en publico o en
escondido e, veyendo uos la postrimera carta que vos enbie, se uos entendera
lo que es vuestro fazedero, si lo quisierdes fazer;
E, si se uos
entendyere
otra via e manera por donde este fecho se pueda abreuiar e uenir a efecto,
enbiadmelo dezir e uos veredes si pongo yo a ello las escusas e rriedras que
vos auedes puesto fasta aqui
¶yo el
conde
[Ante el rey de Aragón]
I
antel muy alto e muy poderoso prinçipe e muy esclareçido señor
don Ferrnando, por la gracia de Dios rrey de Aragon e de Sezilla, en la muy
noble çiubdat de Çaragoça, en jueues postrimero dia del mes de mayo año del
Nasçemiento del Nuestro Saluador Ihesu Cristo de mill e quatroçientos e
quatorze
años, podia ser a ora de viesperas poco mas o menos,
estando el
dicho señor rrey en el monesterio de los frayres predy [fol. 15rb] cadores
teniendo consejo en vna camara que es en el dicho monesterio, en presençia de
mi Pero Garcia de Medina, secretario del dicho señor
rrey e su notario publico en los sus rregnos e señorios de Aragon, e de los
testigos de yuso escritos, paresçio y presente el conde don Fadrique e
presento antel dicho señor rrey e ler fizo por mi, dicho secretario, vn
escrito de papel, el tenor del qual es este que se sigue:
Muy alto prinçipe e
poderoso señor,
yo el conde
don Fadrique beso vuestras manos e me encomiendo en la Vuestra Merçed,
la qual,
señor, bien sabe como sobre çiertas cosas que son acaesçidas entre mi e Iohan
Aluarez de Osorio,
por cartas
mias a el enbiadas e otrosi por cartas suyas a mi enbiadas, fuemos
conuenidos de tomar por juez a la Vuestra Señoria para que yo delante Vuestra
Alteza le pudiese fazer verdat lo que por mis cartas le oue
enbiado dezir, las quales cartas Vuestra Señoria ha
visto.
e por quanto, señor, en jueues treynta e vn dias de mayo se cunple
el plazo a que yo e el dicho Iohan Aluarez quedamos de paresçer ante
vuestra alteza para fazer verdat lo que
cada vno de nosotros auia enbiado dezir al otro por sus cartas,
e yo soy
aqui uenido en el dicho plazo para cunplir lo que yo por mis cartas
le oue enbiado dezyr, e el dicho Juan Aluarez non viene nin paresçe ante
vuestra señoria a cunplir lo que prometio por sus cartas,
yo, señor,
suplico a vuestra señoria que me quiera mandar dar cartas de
enplazamiento para el dicho Iohan Aluarez que a çierto tienpo paresca ante
la vuestra señoria e fazer lo que es tenudo, segunt el tenor de las
dichas sus cartas [fol. 15va] por el a mi enbiadas, ca yo, señor, esto
presto de fazer e cunplir con el delante vuestra señoria lo contenido en
mis cartas que yo le oue enbiado sobre esta rrazon.
E suplico a
Vuestra Señoria que las dichas cartas de enplazamiento me quiera mandar
dar para el dicho Iohan Aluarez asi como rrey de Aragon o como tutor del
rrey de Castilla, mi señor, ca por qualquier de las dichas vias que a vuestra
señoria sera açeptable, yo esto presto de açeptarlo e cunplir lo que promety
por mis cartas, segund dicho es,
en lo qual,
señor, faredes justiçia e a my mucha merçed.
E del dia
que lo digo e de lo que Vuestra Alteza feziere, sobre ello pido al escriuano
presente que me lo de por testimonio para guarda de mi derecho.
luego el dicho señor rrey, en rrespondiendo al dicho
escrito por el dicho conde don Fadrique a su señoria presentado, dixo
que oya lo en el contenido e que Su Merçed veria sobre ello e le rresponderia e
proueria como entendiese a seruiçio del rrey su muy caro e muy amado
sobrino e a bien de sus rreynos;
enpero
que pedia a my, el dicho notario, quel diese el traslado desto quel
dicho conde dezia e que daria su rrespuesta mas larga mente, la que gele
entendiese que cunplia a seruiçio del rrey [fol. 15vb] de Castilla, su muy caro
e muy amado sobrino e suyo.
E desto en
como paso, el dicho conde don Fadrique pedio a mi, el dicho secretario, que
gelo diese asi por testimonio signado con mi signo,
Testigos que
fueron presentes: don frey Alfonso de Arguello, obispo
de Leon, e don Diego de Fuentsalida, obispo de Çamora, e don Alfonso, obispo
de Salamanca, e don Alfon Enrriquez, almirante mayor de Castilla, e
Aluaro de Auila, mariscal del dicho señor rrey, e los dutores Juan
Gonçalez de Azeuedo e el dotor Ferrnand Gonçalez de Auila, chançeller
del maestre de Santiago.
II
despues desto, dentro en la huerta que dizen del
Aljaferia, çerca de la dicha çibdat de Çaragoça, domingo [diez] e siete dias
de junio año dicho del Señor de mill e quatro çientos e catorçe años,
antel dicho señor rrey, en presençia de mi, el dicho Pero
Garcia, escriuano, e de los testigos de yuso escritos, paresçio el dicho conde
don Fadrique e mostro e fizo ler antel dicho señor rrey por mi, el dicho
escriuano, vn escrito en papel, el tenor del qual es este que se sigue:
Señor, bien sabe la vuestra señoria como por
algunas cosas que son entre mi e Iohan Aluarez Osorio, las quales se
contienen en çiertas cartas que de mi [fol. 16ra] a el son enbiadas, yo
nonbre e escogy a uos por juez asi como rrey de Aragon o como tutor e rregidor
de nuestro señor el rrey de Castilla, vuestro sobrino,
si a la Vuestra
Señoria non pluguiese de lo açeptar, que nonbraua por juez e escogia al rrey de
Portogal, en lo qual todo el dicho Juan Aluarez consintio e dixo
que le plazia, segund por su carta me escriuio;
e yo le
enbie dezyr como partia para la vuestra corte e continuaria mi camino de
manera que en todo el mes de mayo yo seria onde quiera que la vuestra
merçed estudiese a todo my poderio, por ende que el ueniese por que se pudiese
poner por obra lo que por mi e por el era conuenido;
lo qual yo
cunpli e, en el termino por mi propuesto, llegue aqui a la vuestra
corte e, en presençia de los prelados e caualleros que a la vuestra
señoria plogo que a ello fuesen presentes, ante la vuestra
exçelençia conpuse e declare la rrazon de mi venida e notifique larga mente las
cosas pasadas en el negoçio, segund que paso, por Pero Garcia, vuestro
secretario;
e, como
quier que he esperado al dicho Iohan Aluarez a que
ueniese, – son ya veynte dias e mas -, por que, en su presençia ante
la vuestra merçed, le entendia dezir aquellas cosas que le entendia
demandar, non es venido nin paresçe que tenga en
voluntad de uenir,
por ende yo
suplico e pido por merçed a la vuestra alta señoria que me quiera prouer
en vna de tres maneras:
la primera,
que este negoçio quiera açeptar e, como rrey de Aragon, tomarlo en si e
fazerr a [fol. 16rb] quellas cosas que prinçipe que tiene plaça segura
deue fazer;
la segunda,
si este negoçio non quisiere açeptar, por quanto yo como leal uasallo e
seruidor de nuestro señor el rrey de Castilla asi como de mi señor e rrey
natural entiendo dezir algunas cosas secretas a la vuestra señoria asi
como su tutor, las quales atañen a su seruiçio e le deuian ser notificadas e
publicadas si fuese en hedat, por ende que le plega de me oyr secreta mente las
dichas cosas que asi le entiendo dezir, las quales, oydas, me de
liçençia para que las pueda dezir publica mente e mande fazer las otras prouisiones
que en tal caso se rrequieren;
¶ la
terçera, si a la vuestra rreal majestad non le pluguiere de me fazer
merçed en alguna destas dos maneras, que le plega de me dar liçençia para
que yo pueda rrequeryr al rrey de Portogal, segund que fue concordado entre mi
e el dicho Iohan Aluarez.
E destas
suplicaçiones que fago a la Vuestra Alteza, pido al presente
notario que me lo de signado e a los presentes que sean testigos.
E el dicho escrito leydo antel dicho señor rrey por mi, el
dicho secretario e notario, luego el dicho señor rrey dixo que oya todo lo
contenido en el dicho escrito e que dezia e mandaua a mi, el dicho escriuano,
quel diese treslado del dicho escrito e del otro suso dicho que ante deste auia
presentado antel, por que sobre todo el viese e rrespondiese e proueyese
en la manera que cunplia a seruiçio del dicho señor rrey de Castilla, su muy
caro [fol. 16va] e
muy amado sobrino e suyo,
de que son
testigos, que fueron presentes, don frey Alfonso de
Arguello, obispo de Leon, e don Alfonso Enrriquez, almirante de Castilla e
chançeller mayor del dicho señor rrey de Aragon, e el dotor Iohan
Gonçalez de Açeuedo, oydor de la Abdiençia del dicho señor rrey de Castilla, e
mosen Diego Ferrandez de Vadillo, vno de los del consejo del dicho señor Rey de
aragon.
III
despues desto, en la villa que dizen de Alcañiz de la frontera, que
es en el rregno de Aragon, dentro en el castillo, en vna camara de los
palaçios donde posaua el dicho señor rrey de Aragon, estando y presente
el dicho señor rrey e otrosi, estando antel, el dicho conde don Fadrique en
presençia de mi, el dicho escriuano e notario, e testigos de yuso escritos, el
dicho señor rrey dio a mi, el dicho escriuano
e notario que leyese antel, en faz del dicho conde e ante los dichos testigos
de yuso escritos, vn escrito de papel, el tenor del qual es este que se sigue:
[fol. 16vb]
nos el rrey de Aragon e de Çeçilia, rrespondyendo a los
rrequerimientos por uso, el conde don Fadrique, nuestro primo, a nos fechos,
por los quales nos pedistes por merçed e rrequeristes que nos diesemos nuestras
cartas de emplazamiento contra Iohan Aluarez Osorio
e uos proueyesemos en çiertas maneras en los dichos vuestros
rrequeremientos contenidas, sobre çiertas conuenençias que dezides que fueron
concordadas e consentidas entre vos e el dicho Juan Aluarez por cartas
vuestras e suyas, segund que mas larga mente en los dichos vuestros
Requerimientos se contiene,
dezimos que
nos fuera cosa muy plazible que entre vos e el dicho Iohan Aluarez, por
ser tales presonas e tan nobles, de que el rrey de Castilla, nuestro muy caro e
muy amado sobrino, e nos auemos rresçebido muy grandes seruiçios, las dichas
conuenençias non se ouiesen seguir.
Enpero,
pues ya es acaesçido, a nos como a rrey de Aragon e tutor del rrey, nuestro muy
caro e muy amado sobrino, conuiene de proueer en este negoçio en aquella
manera que a mi estado e del dicho rrey de Castilla pertenesçe,
e por ende,
proueyendo al presente, uos dezimos que non podriamos nin podemos, como
rrey de Aragon, açeptar rrequesta sin grand carga de nuestra
conçiençia, por quanto las rrequestas voluntarias son contra Dios e contra
conçiençia e nos nunca [fol. 17ra] ouimos acostunbrado de açebtar las tales
rrequestas.
Pero,
en rrazon del rrepto e rrequesta de que nos auedes rrequerido que lo
açeptasemos como tutor del dicho rrey, nuestro muy caro e muy
amado sobrino, por quanto en esto non podemos al presente proueer por
estar fuera de los rregnos del dicho nuestro sobrino, uos rrespondemos que nos
entendemos, plaziendo a Dios, en breue
tornar a los dichos rreynos de Castilla e, desque alla seamos, nos vos
rresponderemos e proueremos en aquella manera que entendieremos que
sea seruiçio de Dios e onrra del dicho rrey, nuestro muy caro e muy
amado sobrino, guardando sienpre lo que sea rrazon e
derecho e justiçia, segund las leyes e derechos de los dichos rreynos de
Castilla.
E esta
rrespuesta nos damos e mandamos e dezimos a Pero Garcia de Medina, nuestro
secretario, que lo asiente e ponga e encorpore con los dichos vuestros
rrequerimientos que sobre esta rrazon nos auedes fecho e, sy testimonio
quesieredes, que vos lo de con esta nuestra rrespuesta e non en
otra manera.
¶[E] dada fue
esta rrespuesta en faz del dicho conde don Fadrique por el dicho señor rrey en el
dicho castillo de Alcañiz dentro en la dicha camara, en presençia de mi, el
dicho notario, e testigos de yuso escritos, martes veynte e seyes dias de junio
año dicho del Señor de mill e quatroçientos e catorze años [fol. 17rb]
de que son
testigos, que fueron presentes quando el dicho señor rrey dio la dicha
rrespuesta en el dicho dia martes, podia ser despues de viesperas,
don Alfonso, obispo de Salamanca, oydor de la
Abdiençia del señor rrey de Castilla, e don Diego de Fuensalida, obispo
de Çamora, e don Alfonso Enrriquez, almirante mayor de Castilla, e mosen Diego
Ferrandez de Vadillo.
COMENTARIO
Los protagonistas
Fadrique, conde de
Trastámara
Fadrique, conde de Trastámara (1388-1430), es el nieto del
Maestre de Santiago Fadrique, hijo de Alfonso XI y de Leonor de Guzmán, y
hermano mellizo de Enrique II. En la corte de este rey y de sus sucesores, junto
con los bastardos del rey, los dos hijos del Maestre forman el primer escalafón
de la nobleza, la nobleza de sangre: Pedro († ca 1400) como conde de Trastámara
y condestable de Castilla; Alfonso (1354-1429), como almirante de Castilla. A ellos
y a sus descendientes se les considera como miembros de la familia real
castellana. Así deben entenderse las palabras que el rey de Aragón dirige al
conde Fadrique, prometiéndole actuar según “cunpl[e] a seruiçio del rrey de
Castilla, su muy caro e muy amado sobrino e suyo” [entiéndase que el rey
Juan II era también sobrino del conde] (fol. 15vb).
Fadrique hereda el condado a la muerte de su padre, Pedro
Enríquez, en 1400. Cuando se enfrenta con Juan Alvarez Osorio, tiene 25 años de
edad.
Juan Alvarez Osorio
El otro protagonista del desafío, Juan Alvarez Osorio (?
– † 1417), no pertenece a ese grupo restringido de magnates. Sin embargo, su
linaje ocupa también un lugar prominente entre la nobleza, en el reino de León,
tierras del Bierzo y Galicia. Al padre de Juan Alvarez, Alvar Pérez de Osorio
(1326-1396), lo califica Fernán Pérez de Guzmán (Generaciones y semblanzas)
de “hombre de gran solar”, “muy heredado en vasallos”.
Situación personal de
ambos en 1413-1414
En la época del desafío, tanto Fadrique como Juan Alvarez
son cabeza de linaje, por la muerte de sus respectivos padres y además, para el
segundo, de su hermano mayor, que no dejó descendencia. Esa posición les
confiere un estatuto privilegiado, tanto en lo político como en lo material, y,
en particular, un acceso a los círculos del poder en la corte.
A pesar de su poca edad, Fadrique ha desempeñado plenamente
en los años anteriores el papel correspondiente al de pariente mayor de su
linaje.
Está presente en las Cortes de Madrid y en la lectura pública del testamento de
Enrique III en Segovia (1406), también en las Cortes de Segovia (febrero de
1407), en las que lee una petición a la reina y al Infante Fernando, regentes,
en nombre de los Hijosdalgo castellanos. Participa en la campaña de Antequera
(1408), donde se le designa, junto con Sancho de Rojas, obispo de Palencia,
para negociar las condiciones de la rendición de los moros asediados. Varios de
sus escuderos se destacan en esa campaña.
Acompaña al Infante en la entrada solemne a Sevilla para la entrega de la
espada de san Fernando.
La actividad pública de Juan Alvar de Osorio es más
discreta. Si participó a la campaña de Zahara y Setenil (1407), no estuvo presente en la de Antequera ya que le
tocaba asumir el cargo de mayordomo mayor del niño-rey. Desde ese momento, no se
alejó de la corte, que la reina madre había fijado en Valladolid, y de donde Catalina
y su hijo no salieron hasta la muerte de aquella, con una sola excepción, que
coincide con el momento en que don Fadrique y Juan Alvarez mantuvieron su
correspondencia. En efecto, un brote de peste, que atacó a todo el reino en
octubre del año 1413, obligó a la reina a dejar Valladolid, primero para irse a
Toro y, a medida que se acercaba la pestilencia, para Salamanca y, por fin, al
monasterio de Santa María de Valparaíso, entre esa ciudad y Zamora. Así se explica por qué
Juan Alvarez contestó a la primera carta del conde Fadrique desde Toro (6va) y
recibió la segunda, del 16 de enero de 1414, en Salamanca (12ra). El 6 de
junio, Juan Alvarez sigue en Salamanca, donde firma la última carta que dirige
al conde. La corte seguramente fue acogido en esa ciudad después de su estancia
en el monasterio de Valparaíso.
Dos
linajes rivales
Los dos linajes están íntimamente ligados a la historia
del título de conde de Trastámara. El primer conde de Trastámara fue un Osorio,
Alvar Núñez, valido de Alfonso XI.
Ostentó ese título poco tiempo, entre 1327 y 1329, año en que fue apartado y
ejecutado por orden del rey. Luego
(a. 1345), el título recayó en Enrique, futuro rey Enrique II. Ya rey, este
lo transmitió a su sobrino Pedro Enríquez y de éste pasó a su hijo, Fadrique
Enríquez, protagonista de este desafío.
Existe, por lo tanto, una rivalidad antigua entre el
linaje Osorio y los Enríquez sobre el título de conde de Trastámara. En la
época que nos interesa, los dos linajes aspiran a ocupar una posición
hegemónica en la geografía leonesa y gallega en la que se sitúan sus señoríos,
como lo reconoce el mismo conde: “pues vos tenedes fortalezas en este rreyno de
Gallizia e yo eso mesmo” (10 vb). Esa proximidad fue causa de conflictos, como
el que se produjo con el cerco y destrucción de la casa fuerte de Cançer
(Vega de Valcarce) perteneciente a los Osorios (4 vb). Esta se extinguirá
cuando el condado sea restituido definitivamente a los Osorio en 1445, concretamente
al hijo de Juan Alvarez.
Motivos aducidos en
el conflicto
Don Fadrique lanza el desafío sobre la base de tres
motivos principales que irán completándose en el intercambio de cartas.
Primera carta del
conde (sin fecha)
Las tres acusaciones que Fadrique dirige a Juan Alvarez
Osorio, que atentan a su honra, son las siguientes: se le ha acusado de
perjuro, se le ha difamado y se le ha reprochado haber roto una tregua firmada
con sus vecinos Osorio. La primera es una acusación gravísima a la que contesta
sin demora, aduciendo el testimonio de dos obispos, de un doctor en leyes y del
prior de San Benito de Valladolid, que estuvieron presentes en la entrevista
que tuvo con la reina en Valladolid antes de salir de la corte, para afirmar
que no hizo la promesa solemne (“pleito homenaje”) de no retirarse a su condado
gallego. El supuesto asedio de la casa fuerte también es grave, porque
contraviene un tratado de paz firmado entre los dos linajes a instancias del
rey.
Todas esas acusaciones delatan la enemistad existente
entre los dos linajes, probablemente exacerbada por las circunstancias
políticas del momento. En efecto, el equilibrio de poderes, dentro de la
regencia de Castilla compartida, a la muerte de Enrique III, por la reina viuda
Catalina y el Infante Fernando, hermano del rey difunto, se encuentra
debilitado por la elección de este como rey de Aragón (1412). A pesar de que
conserva el título de corregente, su continua presencia en su nueva Corona le
impide ejercer plenamente sus prerrogativas en Castilla, lo que favorece una
concentración de poderes en las de la reina. Esta no perderá la oportunidad que
se le ofrece así de saldar viejas cuentas por la muerte de su abuelo, Pedro I,
apartando a los bastardos reales de la corte en beneficio de una nueva
clientela nobiliaria más adicta a su persona.
Estas dos acusaciones así como las difamaciones
denunciadas no se materializan en actos concretos sino en testimonios orales o
en correspondencias privadas, lo que coloca al conde en una situación poco
confortable, pero no cabe duda de que está decidido a hacer público el
conflicto. Sin embargo, no descarta, en un principio, la posibilidad de que no
tenga que intervenir personalmente sino que se encarguen de ello algunos de su
casa porque los hay “tan buenos e de tan grandes linajes como uos que son bastantes
para uos dezyr e rresponder en este fecho e en otro qualquier que fuere”. Ese
párrafo final de la carta 1 manifiesta el desprecio del conde para con su
contrincante, al afirmar que su condición superior le ofrece la posibilidad de
delegar la resolución del duelo en uno de sus criados.
Primera respuesta de
Juan Alvarez Osorio (3 de octubre de 1413)
Ignoramos en qué fecha redactó el conde su primera carta,
ya que fue interceptada así como el resto de su correo por orden de la reina
que mandó detener al escudero que lo transmitía, como lo confirma el mismo don
Fadrique al principio de su carta siguiente (infra 6vb). La que recibió
Juan Alvarez fue una copia que, esta sí, llegó a su destino aunque no sabemos
por qué medio. Esto parece confirmar que el conde estaría en sus tierras
gallegas, privado de una relación directa con la corte.
La respuesta de Juan Alvarez a las dos primeras
acusaciones parecen dilatorias, ya que reserva una contestación precisa a la
recepción de una carta original, sellada y firmada de puño y letra del conde,
obligándole así a enunciar explícitamente el contenido de las acusaciones que difunden
sus enemigos, lo cual equivaldría a una forma de autodenigración. En realidad,
la carta siguiente del conde confirma que no se trata de un puro formalismo
epistolar, sino que corresponde a una necesidad dentro de la práctica
caballeresca del duelo.
En cuanto al asalto y destrucción de la casa-fuerte,
admite haberse quejado de ello ante la reina y el Consejo.
En el párrafo final, reivindica para los Osorio unos
orígenes nobiliarios (“considerando quien yo so e el linaje donde vengo
asi de padre como de madre e de mis auuelos de amas las dychas partes como
fueron fechos”) que no desmerecen frente a los del linaje del conde. Ya se
percibe que este será el punto conflictivo principal entre los dos magnates.
Segunda carta del
conde (sin fecha)
El conde se detiene en el episodio de la transmisión de
su carta. De su comentario se deduce que el envío de una copia no se debe a él
sino a “los de su casa” que la mandaron por su cuenta sin que interviniera él. De
hecho, esa iniciativa tuvo como consecuencia reactivar un conflicto que había
concluido al destruirse por orden de la reina el documento inicial del reto.
Demuestra además que el asunto interesa a todo el linaje y no solo a sus dos
cabezas, si bien les corresponderá a ellos dirimirlo “de mi cuerpo al vuestro”,
según la fórmula reiterada.
La carta retoma, siguiendo punto por punto los capítulos
de la de Juan Alvarez, todos los aspectos del conflicto sin descuidar ninguno,
y añade las circunstancias de su posible resolución, el duelo propiamente
dicho, de ahí su extensión.
Las etapas previstas para la resolución del conflicto
suponen que el conde vuelva a la corte y consiga la licencia real necesaria. La
primera consiste en un enfrentamiento verbal público, en el que el conde piensa
repetir las acusaciones formuladas por escrito y a las que deberá responder su
adversario. Anticipa las conclusiones de su intervención:
yo
con la ayuda de Dios uos entiendo dezir e dire, quando e en la forma e manera
que deuiere, que uos mentides como malo e falso e perjuro e fementido
que, teniendo de mi merçed e tierra e tenençia e lugares e vasallos mas
falsastes e quebrantastes el pleito e omenaje e juramento que me fezistes,
fiando yo de uos como de cosa mia, e que dexistes palabras non catando
nin temiendo a Dios, con grand desconosçemiento non conosçiendo a uos mesmo nin
a quien sodes e quanto bien e merçed rreçebistes vos e los de vuestro linage de
mi e de los donde yo uengo con tan grant soberuia e desconoçemiento (8rb)
La segunda etapa es el duelo propiamente dicho (“si uos a
la batalla queredes venir”). Los ordenamientos castellanos lo prohiben entre
súbditos del rey, salvo concesión de una licencia especial. En caso de no
conseguirla, queda la posibilidad de salir del reino y conseguir juez y plaza
segura para el encuentro. El conde sugiere el reino de Aragón “por quanto es
tutor e rregidor del dicho señor rrey nuestro señor e rregidor de los sus
rregnos e le pertenesçe el tal pleito, quanto mas, por ser natural del dicho
rreyno delante quien la batalla se faga”. Si se niega el rey Fernando,
otra posibilida sería dirigirse al rey de Portugal “por quanto es mas comarcano
e a debdo con el rrey nuestro señor”.
Esta carta, además de sellar de modo irreversible el
conflicto, no deja otra posibilidad a Juan Alvarez que la de aprobar su
contenido o de rehusarlo, con la mengua que esto supondría para su honra
personal y la de su linaje.
Segunda respuesta de
Juan Alvarez (26 de noviembre de 1413)
Los dos primeros capítulos de las cartas del conde pasan
a un segundo plano. Juan Alvarez centra su atención ahora en la supuesta preeminencia
de cada linaje sobre el otro. Sobre este tema se atiene a una posición firme:
[…]
a esto vos rrespondo que, en uos dezir que los del linaje donde yo vengo fueron
e son buenos, que en esto dezides verdat pero que, en quanto dezides que fueron
criança e fechura de los del linaje donde vos uenides, en esto non dezides
verdat ca uos sabedes bien que mi padre non fue criança nin fechura del vuestro
(9va).
Es una opinión difícilmente rebatible para quien
considere que la bastardía – la de los Enríquez – no concede los
mismos derechos, en términos de legitimidad, que la sucesión directa – la
de los Osorio -. En aquellos años, el debate en Castilla no queda zanjado
sino que es más que nunca de actualidad, al estar el trono ocupado por la
heredera de la dinastía reinante desde más de un siglo (descendencia de Sancho
IV) mientras que la dinastía Trastámara ha perdido su prevalencia, por la
desafección de los dos hijos de Juan I, muerto el primogénito y destinado a
otro reino el segundón. Ese vacío abre un espacio inesperado a los Pedristas.
La rivalidad entre los dos linajes no impide
manifestaciones de solidaridad entre ambos. En opinión del conde, se traduce
por una protección de hecho del linaje Osorio por el Trastámara. Juan Alvarez
disiente del todo y sugiere, en una frase algo enrevesada, una igualdad de
tratamiento entre ellos, que un observador de buena fe no podría negar, y que
se aclarará más adelante con una alusión del conde a un episodio anterior:
e
notorio es en este rregno las obras que el vno rresçebio del otro e si ouo
auantaja alguna mi padre del vuestro e el vuestro del mio en algunas cosas e
maneras que entre ellos rrecresçieron (ibid.)
Por lo demás, Juan Alvarez se muestra del todo conforme
con el conde, sin comprometerse demasiado, ya que la decisión final no
pertenece a ninguno de los dos adversarios, sino al rey de Aragón o al de
Portugal, cuya autoridad en la materia no puede ponerse en duda.
Tercera carta del
conde (8 e enero de 1414)
El debate sobre la precedencia de un linaje sobre otro vuelve
a manifestarse en el intercambio de cartas siguientes. El conde lo da por
concluido al sumar a la protección concedida a los Osorio por el linaje real
del que desciende por parte de su padre, la que atribuye a los de su madre, a
través de los Castro y Ponce de León:
Plazera
a Dios e a la Virgen Santa Maria su madre que uos conosçeredes las vilezas e
descortesias que por vuestra boca dexistes e me enbiastes escreuyr con tan
grant soberuia e desconosçemiento, non catando la rrazon nin conosçiendo
las merçedes e ayudas que uos e todos los de vuestro linaje
rresçebistes de my e de los donde yo vengo, asi de la muy noble sangre e linaje
rreal donde yo desçendo por parte de my señor e mi padre, el conde don Pedro,
como por parte de mi señora mi madre, la condesa, que es de los linajes de
Castro e de los Ponçes de Leon (10va-vb).
Desconozco si se refiere aquí a hechos concretos o si usa
de un argumento de autoridad valiéndose del prestigio de los dos linajes
citados. De todos modos, el argumento que adelanta es de doble filo porque
sugiere que la asendencia paterna no se basta por sí misma y necesita
completarse con una unión matrimonial de alto vuelo. ¿Qué opinaría al respecto el
tío del conde Fadrique, el almirante Alfonso Enríquez, también hijo del Maestre
Fadrique, cuya madre no pertenecía a ninguna familia de abolengo?
Le preocupa más a Fadrique vencer las dificultades que
complican la organización material del duelo. De ahí que se le ocurra una
solución, en apariencia de fácil realización, en Galicia y bajo la
responsabilidad de familiares de cada contrincante, pero que resulta más que
peregrina, conociendo la oposición de la reina a cualquier combate en el que
exponga su vida su valido.
Tercera respuesta de
Juan Alvarez (16 de enero de 1414)
En esta carta interesa la respuesta de Juan Alvarez sobre
la relación política entre los dos linajes, en la que pone en tela de juicio la
reivindicación de una ascendencia real por parte del conde, distinguiendo a
“los que descendieron [de la sangre real] en la manera que deuian” y negando
que fuera el caso del conde (“segund que uos della desçendedes”). Alcanza así
el fondo del debate sobre la legitimidad de los bastardos de Enrique y
Fadrique, tal como pudo existir en la corte de la reina Catalina.
Frente al conde que no admite más antecesores, a través
de su abuelo Fadrique, que Alfonso XI y los soberanos que le precedieron, Juan
Alvarez deniega rotundamente al conde el derecho a considerarse miembro de la
familia real. Incluso, defiende el principio de la preeminencia de una nobleza
cuyos titulares se han sucedido sin solución de continuidad desde la creación
de su linaje. Un bastardo no pasa de ser un accidente y no puede aspirar a
ocupar un lugar legítimo dentro de la sucesión.
Cuarta carta del
conde (21 de abril de 1414)
El inicio de la carta ilustra en tono humorístico los
avatares de la comunicación entre el conde y Juan Alvarez, que explica el
silencio que corre entre enero y abril.
Luego Fadrique vuelve a evocar el tema de la diferencia
entre los dos linajes, alzando al suyo por encima de cualquier otro que no
fuera de sangre real: “çierto es e notorio que el conde mi padre e mi señor tan
noble e tan poderoso era que Aluar Perez [de Osorio] nin otro semejante non
seria para se ygualar con el.” (12va). El juicio no admite discusiones.
Por otra parte, proporciona la clave de las disensiones
entre los padres de ambos mencionadas en las cartas anteriores, recordando un
episodio del reinado de Enrique III.
E
yendo el Rey por el camino, sopo como el conde don Pedro era partido de Roa con
toda la conpaña que trajera alli, e que se iba para Galicia. E envio el Rey sus
cartas e mensageros a Alvar Perez Osorio e a todos los caballeros e concejos de
aquellas comarcas por do el conde avia de pasar, que le tomasen si pudiesen. [Crónica
de Enrique III, año cuarto (1394), cap. XXVI p. 229 b.]
Despues
que el Rey don Enrique llego a la çibdad de Leon, ovo cartas del conde don
Pedro, que estaba en Galicia, por las quales le enviaba decir que su merçed
fuese de le perdonar e de le dexar las heredades que avia en Castilla, e que se
vernia para la su merçed. E al Rey plogo dello […] E el conde vinose luego para
el Rey al real de sobre Gijon. E el Rey les resçibio e le perdono, e diole dos
villas de las que fueron del duque de Benavente, vna que diçen Ponferrada, e
otra Villafranca de Valcarcel. [Id. cap. XXX, p. 231b]
Según Ayala, el conflicto se resolvió sin la intervención
de los caballeros y concejos gallegos solicitados por el rey. La que resultó
decisiva, en cambio, fue la actidud del conde que solicitó el perdón del Rey y,
conseguido este, vino a someterse personalmente ante el monarca. De no ser así,
Fadrique no hubiera recibido como recompensa la entrega del señorío de las dos
villas. Para un noble de sangre real, era una perfecta ilustración de que las
relaciones entre él y el rey debían regirse por vía directa y personal. El
conde no pierde la oportunidad de rebajar la mediación del Osorio a un acto de
mera policía, propio de un subalterno, alguacil, ballestero de maza o portero.
La carta concluye proporcionando algunos datos sobre el
itinerario que han seguido hasta entonces el conde y su séquito. No resulta fácil
identificar el punto de partida, “mi logar de Rauanal”, porque son cinco por lo
menos los Rabanales existentes en las comarcas leonesas dos de ellos,
Rabanal viejo y Rabanal del Camino, a unos 20 kms al oeste de Astorga. La
expedición tardó a lo sumo 11 días en recorrer la distancia que la separaba de Torrelobatón
donde se redacta la carta, el 20 de abril, ya que salió de Rabanal el 9 de ese
mes. De suponer que se confunda el “mi logar de Rauanal” con Rabanal del
Camino, la distancia recorrida es de unos 200 kms, lo que proporciona una media
de algo más de 20 kms para cada día. Parece poca distancia para un recorrido diario
a caballo, pero, según la descripción de la comitiva que proporciona la Crónica
de Juan II a su llegada a Zaragoza, no se le podía pedir más:
El
conde don Fadrique vino al rrey de Aragon a Çaragoça do el rrey hera, en martes
xxix dias de mayo. E salieronlo a rreçiuir todos los grandes señores que ende
estauan e los fijos del rrey. E venian con el fasta lx de mulas todos vestidos
de vna librea, e fasta çincuenta azemillas poco mas o menos con su fardaje, e
fasta çient omes de pie gallegos que paresçia muy bien.
Por otra parte, la cifra coincide con la de la etapa
prevista para el 21 de abril entre Torrelobatón y Zaratán, unos 25 kms.
No parece que la caravana haya entrado en Valladolid sino
que se quedó en las afueras, concretamente en Zaratán. El conde presenta esa
parada como una simple etapa en su recorrido (“e dende en delante continuar mi
camino”). Varios pudieron ser los motivos de semejante decisión. El primero es
que, siendo Valladolid sede permanente de la corte, no se prestaba para acoger
expediciones que necesitaban mucho espacio y una logística importante. Las
mulas y acémilas estarían más a gusto en la campiña del Pisuerga, donde
disponían, sobre todo en aquel período del año, de abundante agua y pasto. Por
otra parte, es posible que las medidas de salubridad pública que se habrían
impuesto para luchar contra la peste no se hubieran alzado del todo.
La corte no había regresado aún de su periplo fuera de la
ciudad para huir de la epidemia. Como testimonio, podemos contar con el lugar y
la fecha mencionados en las respuestas de Juan Alvarez. Firma la primera en
Toro, el 3 de octubre. El 4 de marzo, aún no ha vuelto a Valladolid ya que le
remiten la segunda en Salamanca, el 4 de marzo, a la cual responde el 1 de
mayo. El 6 de junio, Juan Alvarez firma su última carta al conde en esa misma
ciudad. Se deduce de ello que la corte no ha reintegrado aún Valladolid en la
fecha de la llegada del conde a Zaratán, motivo que explica, por otra parte,
que, sabiéndolo, no haya tenido reparos en pasar por aquella zona y hacer etapa
allí.
Si se toman sus palabras al pie de la letra (“entiendo
ser en todo este mes de mayo primero que viene a doquier que sea el rrey
de Aragon mi señor”), el conde no se concede más de 10 días para presentarse ante
el rey de Aragón, afirmación algo atrevida, ya que, desde Valladolid hasta
Tarazona, en la frontera con Aragón, median, siguiendo el valle del Duero, unos
300 kms, es decir 100 más que el trayecto supuesto desde Rabanal hasta
Valladolid.
Tampoco se pueden sacar conclusiones de que, según la Crónica
de Juan II, hiciera su entrada en Zaragoza el 29 de mayo, porque esa fecha
corresponde al plazo fijado en el duelo (“e por quanto, señor, en jueues
treynta e vn dias de mayo se cunple el plazo a que yo e el dicho Iohan
Aluarez quedamos de paresçer ante vuestra alteza”), y no a la fecha de la
llegada del conde a Aragón.
Al final de su carta, don Fadrique añade una nota
personal sobre su salud (“e esto agora aqui en Torre de Lobaton bien
sano e bien rrezio e bien alegre, gracias aya Dios, e en buena
despusiçion de mi preson[a]”) que parece referirse a una enfermedad que le
achacó. Lo confirma una alusión que introduce Juan Alvarez al final de su
respuesta del 1 de mayo: “E a lo que dezides en rrazon de vuestra
conbalesçençia […]”. No debe descartarse que el conde fuera víctima de la peste.
La misma formulación lo sugiere, al evocar, además de la salud recobrada, la
alegría del que se salvó de tamaño susto.
Cuarta respuesta de
Juan Alvarez (1 de mayo de 1414)
Juan Alvarez se queda parco a la hora de justitificar la
actitud de su padre en 1394, remitiendo a un único argumento, el de la lealtad
debida al rey. Se sospecha que, como el conde, opina que la situación de
perseguido, aunque fuera por la voluntad del rey, es más digna de un caballero
que la de ejecutor de órdenes de arresto, aunque emanaran del monarca. ¿Cuál
hubiera sido su reacción si su padre hubiera conseguido detener al conde y
entregarlo a manos de alguaciles y ballesteros de maza?
Reiteradamente el conde y Juan Alvarez se reprochan su cabtela,
término que se aplica tanto a las personas como a sus escritos: “esta cabtela”
(4vb y 6ra); “vuestra respuesta fue mas cabtelosa” (8ra y 10ra); “sin poner
luengas nin cabtelas” (10rb y 11rb); “auedes pasado cabtelosamente” (11rb y
12rb). En su última carta, Juan Alvarez la incluye dentro de una fórmula de una
extremada violencia, ya que no concierne solo el debate sino que es una
acusación ad hominem: “Quien vso e vsa de las cabtelas bien se sabe por
todo el rregno”. La respuesta del conde, aunque más medida en la forma, no deja
de ser severa: “por las obras se demuestran las voluntades e se encortan los
dezires”.
Últimas cartas
La quinta carta que Don Fadrique dicta, camino de Aragón,
sin precisar lugar ni fecha, no hace más que confirmar su intención de acabar
con su empresa. La perspectiva de un duelo con Juan Alvarez se aleja, aunque
finja creer que siga posible (“vos que entendedes de fazer en el negoçio e
cunplir todo aquello que a vuestra onrra e estado conuenga, sabed que yo
asi lo tengo que lo faredes”). La mejor prueba está en que ha imaginado para el
conflicto otro desenlace que la batalla. Piensa denunciar públicamente a su
adversario y, si no consigue la licencia, hacerlo en privado ante el rey.
Después de meses de controversia a menudo agria y la
expedición inédita a un reino vecino con un boato que le costó al conde dos mil
florines que no consiguió devolver,
el asunto amenaza terminar en agua de borrajas, pero no le queda más remedio a
don Fadrique que proseguir. No se trata ya solo de defender su honor sino
también de mantener su imagen y estatuto social y político.
Ya cumplido el plazo fijado en 31 de mayo, la quinta
respuesta de Juan Alvarez pone fin a la ilusión mantenida dede el principio de
que ese conflicto podría tener un desenlace conforme a la mitología
caballeresca. La sumisión a la voluntad real, doblemente manifestada por los
dos tutores, se parece mucho a una coartada.
En su última carta, el conde se burla abiertamente de
Juan Alvarez, tanto más obediente a la orden del rey cuanto que se acercaba la
fecha del vencimiento del plazo fijado.
Hace ya algún tiempo que la disputa se ha agotado. Se van
repitiendo los mismos temas y los argumentos intercambiados no sirven más que
para ofrecer la oportunidad de dirigir algún dardo contra el contrincante, sin
que se sepa de veras si Fadrique y Juan Alvarez tenían el talento para ello o
si confiaban esa tarea a algunos letrados de su casa.
En la Corte de
Aragón
Agotada la serie de cartas intercambiadas, el documento
concluye con la transcripción de los tres actos públicos celebrados en la corte
de Aragón, ante el rey Fernando y ciertos personajes que actúan como testigos.
El 31 de mayo, fecha en que expira el plazo fijado por el
conde y aceptado por Juan Alvarez, don Fadrique somete al rey un escrito por el
que le pide la autorización de dirigir nuevas cartas de emplazamiento para su
adversario, en su doble calidad de rey de Aragón y de tutor del rey de
Castilla, argumento ya utilizado por él anteriormente. Fernando accede a
lapetición y aplaza su respuesta a una fecha posterior.
El domingo 24 de junio,
el conde, constatando que, aunque recibiera las nuevas cartas de emplazamiento,
Juan Alvarez no se ha presentado “nin paresçe que
tenga en voluntad de uenir”, suplica al rey que acepte ser juez de esa disputa
y, en caso contrario, que le autorice a solicitar al rey de Portugal.
La respuesta del rey interviene dos días más tarde,
el martes 26. Lamenta el conflicto intervenido entre tan nobles personas;
considera que no le pertenece, como rey de Aragón, “proueer este negoçio” entre
dos súbditos del rey de Castilla; remite a un próximo viaje suyo a ese reino la
solución al conflicto, “guardando sienpre lo que sea rrazon e derecho e
justiçia, segund las leyes e derechos de los dichos rreynos de Castilla”.
Además de dilatoria, esta respuesta deja pocas
esperanzas para que ese negocio fuera resuelto en la forma esperada por el
conde, sabiendo que en Castilla no se autorizan los duelos. Sin embargo, a don
Fadrique le satisface sin duda que el rey haya tomado en serio su recuesta.
Castellanos en la
corte de Aragón
El tratamiento que recibe la petición del conde en la
corte de Aragón proporciona una información interesante sobre el funcionamiento
del aparato de estado durante el brevísimo reinado del primer Trastámara
(1412-1416) y, más precisamente, sobre la gestión de los asuntos castellanos
por el corregente Fernando.
Agenda del rey
(julio de 1413-junio de 1414)
La disputa entre el conde de Trastámara y Juan Alvarez
Osorio (septiembre de 1413 a junio de 1414) interviene en un momento de intensa
actividad para el rey de Aragón. Desde el mes de julio de 1413, Fernando dirige
personalmente el asedio de Balaguer, entre cuyos muros se ha refugiado el conde
de Urgel, que sigue negándole el derecho a titularse rey. Aunque limitado a un
único oponente y a un lugar preciso del reino, este conflicto es gravísimo
porque de su resolución depende la posibilidad para el nuevo rey de ejercer
plenamente su autoridad. La rendición del conde se verificará en los primeros
días de noviembre. A partir de entonces, ningún freno se opone a que Fernando ejerza
plenamente sus prerrogativas reales.
Son muchas las obligaciones que le esperan, la primera es
su coronación y la de la reina, que se celebrará en Zaragoza entre los días 8 y
19 de febrero, cuyos preparativos ocupan varios meses. Celebradas las
ceremonias de la coronación, empieza una actividad diplomática intensa en torno
a la cuestión del Cisma. En el mes de abril, llega a Zaragoza una embajada del
emperador Sigismundo para promover unas vistas con Benedicto con el fin de
conseguir la reunificación del papado. El 30 de mayo, el rey recibe otra
embajada, del rey de Francia a favor de Juan XXIII, el Papa intruso,
como lo designa el cronista.
A consecuencia de la demanda del emperador, el rey y el
Papa Benedicto deciden celebrar un encuentro, que fijan para julio en la villa
de Morella. El rey deja Zaragoza el martes 18 de junio y hace etapa en Alcañiz
los días 22 a 25. El 26, sale para Morella donde llega el 1 de julio. Allí
esperará al Papa hasta el 18 de julio.
Un calendario tan apretado deja poco espacio para
actividades que no sean las exigidas al nuevo rey en el ejercicio de su
gobierno. A un lector moderno, le cuesta admitir que la petición de don
Fadrique esté en fase con el momento político que conoce la Corona de Aragón y,
sin embargo, no cabe duda de que el rey le concede una atención benevolente.
Presencia del conde
en la corte (julio de 1413-junio de 1414)
Los documentos finales de la disputa entre el conde y
Juan Alvarez, cuyas fechas se conservan, así como las noticias proporcionadas
por le Crónica de Juan II, permiten conocer en parte la cronología de la
estancia del conde en la corte aragonesa.
Su entrada solemne en Zaragoza se cumple, según la Crónica,
la víspera de la llegada de la embajada francesa, quizás para no coincidir con
esta y evitar que dos actos protocolarios de índole parecida compitieran entre
sí. Desde esa fecha, el conde no se aleja de la corte. La comparecencia ante el
rey para el primer acto final del duelo interviene dos días después, el 31, conforme
al plazo fijado por los dos adversarios. La segunda comparecencia tiene lugar
el domingo 17 de junio, también en Zaragoza, aunque ya no en el convento de
Santo Domingo de la ciudad sino en los jardines del palacio de la Aljafería.
Al día siguiente, 18 de junio, la Crónica nos
informa de que el rey salió de Zaragoza para Alcañiz, en barca primero, luego
por tierra: “vino por el rrio fasta Escatron, que son çinco leguas de Alcañiz. E
estouo en Alcañiz sabado e domingo e lunes [23-25 de junio]”. Allí es dopnde
tiene lugar el tercer acto, el martes 26 de junio, según Res 27, más
probablemente el lunes 25 ya que, según la Crónica, el rey “partio de
Alcañiz a xxvi dias de junio”.
Don Fadrique no deja la corte en Alcañiz, sino que
prosigue con ella hasta Morella. Cuando el Papa hace su entrada solemne en esa
villa, el miércoles 18 de julio, el conde es uno de los que sostienen, junto
con el rey, el Infante Sancho, el almirante, Enrique de Villena y otros magnates,
las varas del palio colocado encima del Papa.
Desde esa fecha, el cronista no vuelve a mencionar al
conde, aunque relata actos protocolarios en los que pudo haber participado. Se
supone que hubo de volver a Castilla poco después de la entrada del Papa en
Morella.
Castellanos en el
juicio
Las tres comparecencias del conde obedecen al protocolo
habitual de los actos oficiales presididos por el rey. Se trata esencialmente
de levantar el acta legal, con fecha y lugar, establecido por un notario
público y avalado por unos testigos firmantes, que recoge la demanda efectuada
por escrito y la respuesta, cuyo traslado haga fe. La atención prestada a ese
protocolo no admite improvisión alguna y excluye que la presencia de tal o cual
individuo sea casual.
Los tres documentos han sido establecidos por Pedro
García de Medina, “secretario del dicho señor rrey e
su notario publico”,
lo que supone que la demanda del conde queda claramente identificada dentro de
la gestión cancilleresca. La identidad de los testigos, – 7,
para el primer acto, y 4 para los dos últimos -, debe analizarse según un
criterio idéntico. La lista incluye representantes del orden eclesiástico, del nobiliario
más un jurista.
Tres son los prelados que firman, en dos ocasiones cada
uno de ellos: Alfonso de Argüello, obispo de León (I y II); Diego de
Fuensalida, obispo de Zamora (I, III); Alfonso [¿de Cusanza?], obispo de
Salamanca (I y II). La nobleza queda representada en los tres actos por un solo
miembro, el almirante Alfonso Enríquez, tío del rey y del conde don Fadrique.
Los otros testigos, los más numerosos, aparecen más episodicamente.
Su perfil es menos homogéneo y su presencia responde a criterios distintos. Juan
González de Acevedo (I y II) y Fernán [Gutierrez de Avila] (I), ambos doctores
en derecho, aquel oidor de la Audiencia de Castilla, este canciller del Maestre
de Santiago don Enrique, hijo del rey, pertenecen al cuerpo de juristas
habilitado para intervenir en un acto de este tipo. Diego Fernández de Vadillo (II
y III) figura a título de miembro del Consejo del rey, cargo más político que
jurídico pero que le confiere una autoridad suficiente para avalar un acto
público. En cambio, el de mariscal atribuido a Alvaro de Avila (I) crea cierta
perplejidad. Su presencia exige buscar otra clave que la profesional para
explicar su presencia.
Prelados y nobles
Alfonso de Argüello
Franciscano y doctor en leyes, Alfonso de Argüello era
obispo de León; luego lo será de Palencia (1415) y de Sigüenza (1417). En
aquellos años, oscila entre la corte castellana y la aragonesa, manteniendo
excelentes relaciones tanto con la reina Catalina como con el rey Fernando.
Acompaña a este a Tortosa para la entrevista que mantuvo con el Papa Benedicto
(1412). Estuvo presente en las fiestas de la coronación, con el título de
“chançiller mayor del primogenito de Aragon”, y permaneció en la corte los meses
siguiente. No acompañó al rey cuando las vistas de Morella, sino que se quedó
en Zaragoza para asesorar al Príncipe en la aplicación de las primeras medidas
jurídicas decididas por su padre.
Diego de Fuensalida
Durante el sitio de Antequera, cuando recibe la noticia
de la muerte del rey de Aragón, Martín I, el Infante Fernando designa a Diego
Gómez de Fuensalida, “abad de Valladolid, oydor de la Avdiençia del rrey e su
capellán del dicho Ynfante”, para defender su candidatura a la sucesión a la
Corona de Aragón. Hasta ese momento, el cronista no menciona al prelado una
sola vez a pesar de que ejerce el cargo de capellán del Infante. Es de creer
que no intervino en ningún acontecimiento sobresaliente en el que pudiera
demostrar sus facultades. Las difíciles negociaciones que desembocarán en el
Compromiso de Caspe le procurarán esa oportunidad. Demostró un evidente talento
diplomático cuando consiguió prevenir un conflicto abierto en Zaragoza entre
los partidarios del conde de Urgel y los castellanos que habían venido para apoyar
la candidatura del Infante. En las negociaciones en torno al Cisma, el rey lo
designó para que formara parte del Consejo reducido que lo asesoraba. El
cronista no escatima elogios a favor del obispo, “onbre muy cuerdo e de buen
linage” (cap. 332, p. 724).
Alfonso, obispo de Salamanca
El cronista se muestra también muy discreto con relación
con el tercer prelado firmante. sobre cuya identidad existe además una duda.
Eubel (Hierarchia catholica medii aevi) lo identifica como el arcediano
de Niebla y le atribuye únicamente la sede de Salamanca hasta su muerte en
1423. Rechaza la identificación con el dominico Alfonso de Cusanza quien no
habría ocupado ninguna sede obispal antes de 1420, cuando se le nombró para la
de Orense. Cualquiera que fuese, no es negable que fuera un teólogo reconocido
por su actuación en la corte aragonesa.
Se le menciona por primera vez entre los prelados
castellanos que acuden a Zaragoza para la coronación, y más adelante entre los
que acompañan al rey a Morella, donde forma parte del consejo “apartado”,
compuesto de “çiertos espeçiales”, que asesora al rey en sus discusiones con el
Papa.
El almirante Alfonso Enríquez
Dentro de la terminología protocolar que designa a los
miembros de la familia real, a pesar de que fuera hijo bastardo del maestre
Fadrique, Alfonso Enríquez figura como tío del rey Enrique III y de su hermano,
el Infante Fernando. Nacido en 1354, pertenece a la generación del rey Juan I,
que nació en 1358. Esa diferencia de edad le confiere ya de por sí cierta
autoridad sobre sus sobrinos.
El título de almirante mayor de Castilla le es otorgado
en 1405, a la muerte de su anterior titular, Diego Hurtado de Mendoza, hermano
de su esposa, Juana de Mendoza. Debido a ese cargo, que asume directamente,
tiene un papel decisivo en las empresas andaluzas del Infante, junto con su
hijo Juan Enríquez.
Desde las primeras gestiones, interviene en las negociaciones
para la designación del rey de Aragón. Junto con el obispo de Palencia, Sancho
de Rojas, y el justicia mayor, Diego López de Estúñiga, preside las embajadas
que defienden la candidatura del Infante ante las cortes de Aragón, en Alcañiz,
y las de Cataluña, en Tortosa (1412). Al mando del contingente de dos mil
lanzas que había venido de Castilla en apoyo a la candidatura de Fernando, se
dirige contra el conde de Urgel que se niega a aceptar las conclusiones del
Compromiso de Calpe (junio de 1412), consiguiendo la sumisión del conde y se
retira a Castilla con las tropas.
Junto con Diego López de Estúñiga y el obispo de Segovia,
se une de nuevo con el rey, cuando, desde Lérida, este se dirige hacia Zaragoza
para coronarse. Asiste a las ceremonias de la coronación y, en los meses
siguientes, tiene asiento reservado en el Consejo del rey. Fernando le confía
además misiones delicadas, como una embajada a Navarra para proponer al Infante
Enrique, en sustitución su hermano Juan, como esposo de la Infanta de aquel
reino.
Los demás testigos
Alvaro de Avila
Alvaro de Avila acompañó al entonces Infante Fernando durante
la campaña de Zahara y Setenil, en 1407. El cronista lo llama “Aluaro” a secas
y lo califica de “camarero del Ynfante” (cap. 54, p. 231). Le dedica una
atención particular, mencionando todas las ocasiones en las que se señaló,
algunas de mayor alcance que otras. En recompensa por su actuación en el
asedio, tuvo el honor de entrar primero en el castillo, junto con el comendador
mayor de León de la orden de Santiago. Se le presenta como alguien
especialmente valiente, hasta el extremo de considerarlo como rival de Pero
Niño en ese campo (“que cada vno tenia çelo del otro”, cap. 61, p. 242): los moros les matan a
los dos sus caballos, unos días después, ante Ronda. Durante el asedio a
Setenil, el Infante le confía tareas importantes, como guardar lugares
estratégicos o ir a buscar una lombarda a Zahara para sustituir la que se había
roto. Por fin, imagina atraer a los moros fuera del recinto haciendo creer a
todos, moros y cristianos, que el rey de Granada venía a socorrer la villa,
pero fue en vano porque los sitiados no se atrevieron. También se ilustró en el
sitio de Antequera donde, a pesar de que el cronista siguiera designándolo como
camarero del Infante, Alvaro de Avila desempeñaba en realidad las funciones habituales
de un mariscal, las cuales se definen en otro lugar como “los que en esto [la
guarda] e en todas las otras cosas de las huestes ellos tienen la carga “ (cap.
73, p. 258).
Entre las festividades que marcan en Sevilla el final
victorioso de la campaña de Antequera (cap. 193, p. 496), se celebran dos
bodas, entre ellas la del camarero Alvaro con Juana de Bracamonte, hija de
Robinet de Braquemont, caballero normando afincado en Castilla, tío del
colonizador de las Islas Canarias, Jean de Béthencourt, y experto en combate
naval, casado en segundas nupcias con Aldonza de Ayala, y, por consiguiente,
cuñado de los almirantes Diego Hurtado de Mendoza y Alonso Enríquez. Es un
insigne honor, que suele reservarse a un criado fiel. Su carrera prosigue en
Aragón, con el mismo protagonismo y eficencia, ya como mariscal del rey,
primero para combatir la rebelión de Antonio de Luna luego en el sitio de
Balaguer.
El día de la coronación, junto con Bernat de Centelles, le
tocó presentar al rey su hábito de paño blanco. Unos días después, el rey reúne
a su Consejo para contestar a la petición que los embajadores de Sicilia le
habían dirigido poco antes de su coronación. Entre los castellanos que se
unieron al Consejo, además del almirante de Castilla, el cronista nombra a
“Aluaro de Auila, mariscal del rrey de Aragón” (cap. 329, p. 720).
Juan González de
Acevedo
El doctor González de Acevedo es uno de los más asiduos familiares
del Infante Fernando. En calidad de oidor de la Audiencia, lo acompañó en
Andalucía y se le encomendó el sello mayor de la Cancillería. También fue
tempranamente asociado al Fecho de Aragón, a cuyo reino fue enviado nada
más conocerse la muerte de Martín V y se le encargó diversas embajadas tanto en
Aragón como en Navarra.
Esa proximidad con el soberano le coloca, como a algunos
pocos familiares del príncipe, en posición de consejero áulico, y, en razón de
la confianza de que este le concedía, le autoriza a intervenir en otros campos
que en el de su cargo.
Fernán González de
Avila
Está ya documentado como canciller mayor del infante don
Enrique, maestre de Santiago, el 15 de junio de 1411 (Sánchez González, p.
1280). Se supone que habrá acompañado al maestre para la coronación y
permaneció allí con él algún tiempo después. El rey le ordena, así como a
Alfonso de Argüello, que se quede en Zaragoza para acompañar al Príncipe don
Alfonso en las medidas jurídicas que tomó entonces: “Y el Prinçipe començo a
fazer justiçia con ese doctor Fernan G[onçal]ez en manera que fizo morir muchos
por justiçia de los que heran en fiados e andauan seguros” (cap. 335, p. 729).
Diego Fernández de
Vadillo
Para un mejor conocimiento de este personaje, del que sigo
opinando que pudo ser el redactor de la Crónica de Juan II, remito a las
páginas que le dedico en mi Introducción (p. 70-79). El que aparece documentado
al principio como escribano y, luego, como secretario del Infante, acompaña al
futuro rey de Aragón en todos sus desplazamientos: en Andalucía durante las
campañas de Setenil y Antequera; en Aillón y Cuenca, a la espera de las
noticias del compromiso de Caspe; luego en Aragón, en el sitio de Balaguer,
ante las cortes de Zaragoza y en Valencia. En esas circunstancias el cronista
lo describe como muy emprendedor, especialmente en Balaguer. Al final del año
1413 entra a formar parte de la Casa real con un cargo equivalente a secretario
regio. El año 1414 le resulta especialmente fasto: su esposa, María Bota Negra,
es nombrada dama de la reina Leonr, y se le concede la villa de Albesa, que había
pertenecido al conde de Urgel.
Pedro García de
Medina
En la Crónica se le califica de “escriuano de
camara” del rey en dos ocasiones, poco después de la elección de Fernando al
trono (1412), para una misión económica a Andalucía, y en la coronación de la
reina, en la que se le armó caballero (1414). Es de suponer que los cargos que
ostenta en los tres documentos, de “secretario del rey y su notario publico” le
han sido concedidos en fecha reciente.
Conviene detenerse en la primera mención porque, además
de aclarar la clase de relaciones que el rey podía mantener con algunos de sus
familiares, contribuye a dibujar el retrato de uno de ellos.
E,
como el año de antes de mill e quatroçientos e doze años, el Ynfante don
Fernando entro en los rreynos de Aragon corporalmente a tomar la posesyon de
los rreynos, fallo que en su rreyno avia muy gran mengua de pan e que valia muy
caro. E, por ende, enbio mandar a Pedro Garçia de Medina, vn su escriuano de
camara, que le conprase pan en el Andaluzia, en espeçial en Seuilla e en Xerez
e en Cordoua e en sus tierras, porque lo podiese cargar por mar para Valençia e
para Varçelona.
E,
como Pedro Garçia rrecabdaua los dineros de las deudas que deuian al rrey de
Castilla e otros dineros que heran librados esa sazon al rrey de Aragon en
Seuilla e en Cordoua, por ende, conpro el pan que el pudo conprar, que fueron
mas de çincuenta mill fanegas de pan en Seuilla e en Xerez e mas que conpro en
Cordoua.
E començo a cargar su pan en navios para Aragon.
E,
como quiera quel conpro en el Andaluzia mucho pan en nonbre del rrey, lo menos
enbio al rrey e vendio mucho dello en los lugares do lo conpro por muy gran
preçio, en manera que aqui alcanço muchos dineros Pedro Garçia e despues dixo
al rrey que, maguer le deuian pan en algunos lugares, que lo no querian pagar
e, con poco que le deuian e con negar de le dar lo que avia conprado, que dixo
que no hera tanto,
enrriqueçio el e la tierra por su ocasión quedo pobre.
La operación consistente en privar de suministro a las provincias
situados bajo la administración del rey como Regente de Castilla para favorecer
a sus nuevos súbditos, es tanto o más o un acto de propaganda política que de
buena gestión económica. Por otra parte, son los andaluces los que cargan
integralmente con el gasto ya que es su contribución la que sirve para pagarlo.
La gestión llevada a cabo por García de Medina tampoco favorece a los
aragoneses como debiera, ya que parte del trigo comprado se queda en Andalucía,
donde contribuye a encarecer su precio y a agravar la carestía. El único que
saca provecho es el propio García de Medina, quien además no duda en engañar al
rey con mentiras, según el cronista.
Queda la sospecha de que García de Medina no actuara por
su cuenta sino por orden del rey que carecía de fondos propios y pensó
apropiarse los excedentes que los Maestrazgos de Santiago y de Alcántara, a los
que administraba a través de dos de sus hijos, habían acumulado en Andalucía
(Santiago González, p. 652-653). Si es así, la promoción a secretario y notario
público del rey debería interpretarse como una recompensa.
De testigos a
Consejo privado
De todo lo dicho resulta que la demanda del conde
Fadrique fue acogida por el rey de Aragón con la misma atención y el mismo
protocolo que si se hubiera tratado de un negocio de estado. Las numerosas y
graves ocupaciones del momento no impiden que se le dedique un espacio dentro
de una agenda muy cargada en recepciones y viajes, ni que se le aplique las
mismas normas que para un negocio diplomático.
El rey oye personalmente la demanda y dicta la respuesta,
con la ayuda y en presencia de un grupo de personalidades que merecen
considerarse como un Consejo privado y no como simples testigos. En efecto, esa
asamblea, aunque muy restringida, cumple con todos los requisitos exigidos para
asumir las prerrogativas de un Consejo real, con la presencia en su seno de prelados,
de un miembro de la familia real en representación de la nobleza, y de oficiales
de la Audiencia, la Cancillería y otros cuerpos de estado. Ilustra
perfectamente esa legitimidad el caso del almirante mayor, uno de los dos
miembros que formarán parte ininterrumpidamente del Consejo del rey de Castilla
a partir de 1407, junto con el condestable Ruy López Dávalos. Es imporante señalar
que la presencia de Alfonso Enríquez dentro del Consejo que atiende a la
disputa del conde no se debe a su calidad de tío del demandante sino que corresponde
al lugar que ocupa, tanto en el Consejo de Castilla como en el de Aragón.
Estos documentos facilitan una inmersión dentro del
reducido círculo de los colaboradores directos del rey. Todos son castellanos y
familiares del rey desde su época de Infante de Castilla. Forman algo así como
su Consejo íntimo con el que consulta los negocios importantes, no solo los que
tienen que ver con Castilla, a juzgar por la composición del consejo restringido
que constituyó para asesorarle durante las discusiones llevadas a cabo en
Morella:
E,
como quiera quel Papa tenia muchos del su consejo e el rrey otrosy, pero, para
esto de rresponder al enperador sobre rrazon de la vnion de la Yglesia, aparto
cada vno dellos çiertos espeçiales, porque las cosas que en vno fablasen fuesen
muy secretas. E, por ende, el rey de Aragon aparto porque estouiesen en este
consejo a don Alonso Enrriquez, almirante de Castilla, e a don Juan de
Tordesyllas, obispo de Segouia, e a don Diego Gomez de Fuensalida, obispo de
Çamora, e a don Alonso, obispo de Salamanca, fray
Fernando de Illescas, confesor que fue del rey Juan de Castilla, que Dios aya;
fray Diego, fraile de Santo Domingo, su confesor; e los honrrados sabios don
Verengel de Bardaxi e Juan González de Azevedo, doctor en leyes.
Los testigos que firman los actos relativos al desafío
entre el conde y Juan Alvarez salen del mismo vivero que los consejeros espeçiales
en los que se apoya el rey para asuntos de estado, lo que confirma la atención
que presta a ese asunto. Por otra parte, ello demuestra que el conde estuvo
acertado cuando eligió a Fernando como juez. En esa elección interviene un
argumento esencial para ambos, el de la comunidad de sangre.
Índice de nombres
propios
Acevedo, Juan González
de, canciller mayor del sello 15 vb, 16 va
Alcañiz 16 va
Alfonso [¿de Cusanza?],
obispo de Salamanca, oidor de la Audiencia de Castilla 15 vb, 17 rb
Aljafería, palacio en
Zaragoza 15 vb
Aluarez, Diego, 4 vb
Aragón, rey de, véase
Fernando I
Argüello, Alfonso, obispo
de León 15 vb, 16 va
Arias, Gómez, clérigo de
Castelo de Cangas 12 ra
Avila, Alvaro de,
mariscal 15 vb
Avila, Fernán González
de, chanciller del maestre de Santiago 15 vb
Cançer, véase
Valcarce [Vega de]
Cangas do Morrazo, pueblo
de la provincia de Pontevedra 12 ra
Çaratan, véase
Zaratán
Castelo de Cangas, O,
véase Cangas do Morrazo
Corto, véase
Tuerto
Enrique III, rey de
Castilla 12va
Enríquez, Alfonso,
almirante mayor de Castilla 15 vb, 16 va, 17 rb
Enríquez, Pedro, conde de
Trastámara passim
Faua (Faba), puerto de La
4rb, 5rb
Fuensalida, Diego de,
obispo de Zamora 15 vb, 17 rb
Garcia, Gomez 4 vb
García, Pedro, véase
García de Medina, Pedro,
García de Medina, Pedro,
secretario y notario público del rey de Aragón 15 rb, 15 vb, 16 va, 17rb
Gonçalez, Pero, véase
Yáñez [de Ulloa], Pedro
Juan I, rey de Portugal
9rb, 10va, 10vb, 11rb, 16ra, 16rb
León, obispo de, véase
Argüello, Alfonso de
Madrigal, Juan de, prior de
San Benito de Valladolid 4va, 5va
Nuñez [Moñiz], Gomez 4 vb
Palencia, obispo de, véase
Rojas, Sancho de
Osorio, Alvar Pérez, véase
Pérez [de Osorio], Alvar
Pérez [de Osorio], Alvar
12va, 12vb, 13rb, 13va
Ponferrada 12 vb
Portugal, rey de, véase
Juan I
Rabanal, lugar 13 ra
Rodriguez, Gomez,
bachiller, mensajero del conde Fadrique 12 rb
Salamanca, 14 vb
Salamanca, obispo de, véase
Alfonso [¿de Cusanza?]
San Benito de Valladolid,
prior véase Madrigal, Juan de
Rojas, Sancho de, obispo
de Palencia 4va, 5va
Segovia, obispo de, véase
Vázquez de Cepeda, Juan
Tordesillas, Juan de, véase
Vázquez de Cepeda, Juan
Toro, ciudad 6 va
Torrelobatón, villa 13 ra
Tuerto [Corto], Alfon 4
vb
Vadillo, Diego Fernández
de 16 va, 17 rb
Valcarce, [Vega de] 4vb,
6ra, 6rb
Vascones, Juan de 8 rb
Vázquez de Cepeda, Juan,
obispo de Segovia, canciller mayor de la reina Catalina 4va, 5va
Villafranca del Bierzo 12
vb
Yáñez [de Ulloa], Pedro, canciller
mayor de la infanta doña María 4va, 5va
Yñes, Per, véase
Yáñez [de Ulloa] Pedro
Zamora, obispo de, véase
Fuensalida, Diego de
Zaragoza, 14 vb
Zaratán, villa vecina de
Valladolid 13 ra
Mayo de
2025